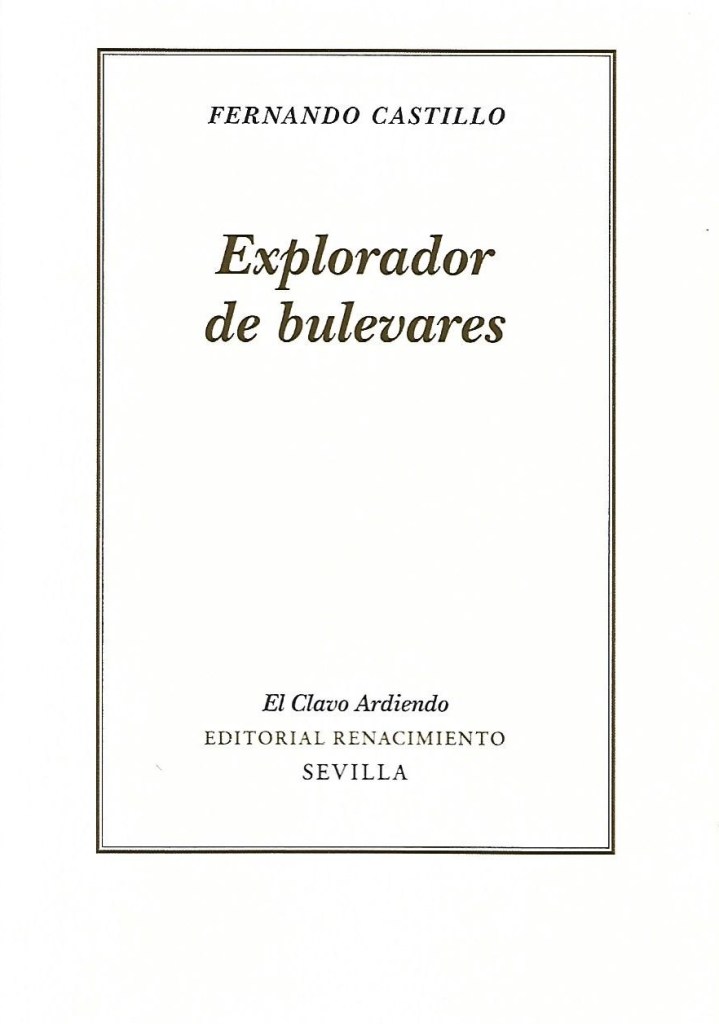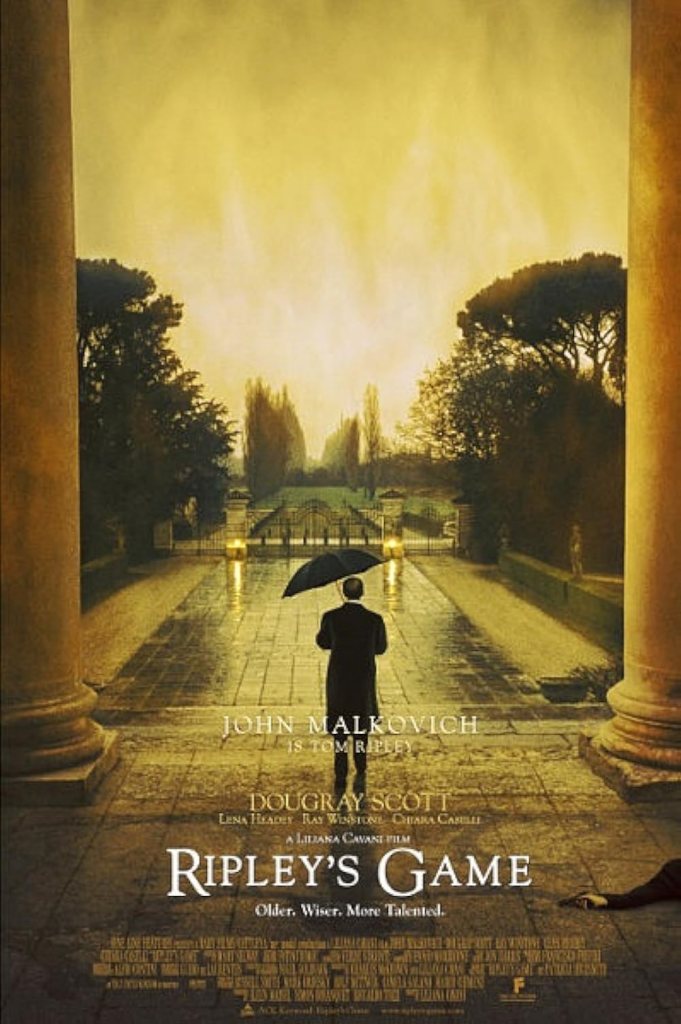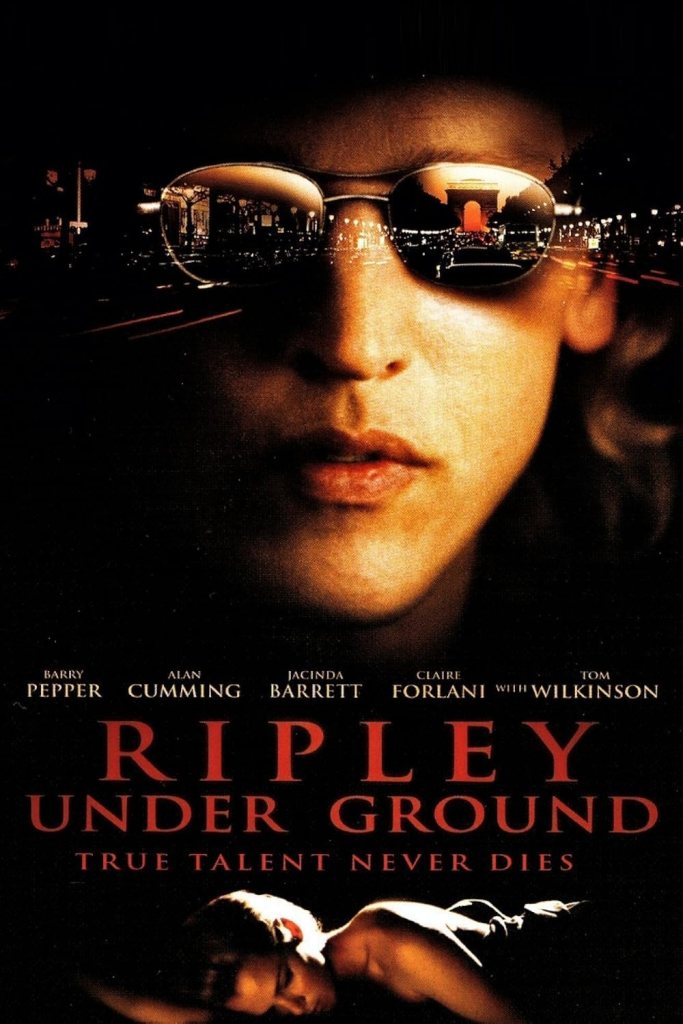Intentaré embaucaros con mis obras. Hoy os regalo el primer capítulo de una de las novelas de las que me siento más orgulloso: El libro de las palabras robadas (Ediciones del Genel, 2016). Advierto que se trata de un libro adictivo. Si os animáis a leer estos párrafos, necesitaréis haceros con el libro para seguir leyendo.
«Moses Shemtov estaba de pie dándome la espalda con las manos metidas en los bolsillos y las piernas entreabiertas, su figura achaparrada silueteada contra el ventanal. Presumí que, desde la privilegiada atalaya de su consulta, sus ojos se perdían en el boulevard: el mirador con los viejos cañones vigilando el mar, la boca del puerto, su pasado glorioso. Apenas me había dirigido unas palabras, pero yo sabía que mi inesperado regreso le había alegrado.
−Dime, ¿quién era ese cuarto espectro que viste tras tu madre? −preguntó quedamente al girarse.
Nos miramos. No iba a decírselo y él lo sabía. Cuando sacó el móvil, dejé de respirar unos segundos como si mi sangre se hubiera congelado, y noté que algo en mi vida llegaba a su final, que ya no habría vuelta atrás. Pero hasta ese momento las cosas no habían sido tan fáciles.
Comencé a hablarle por primera vez del asunto varias semanas después de que Sara sugiriera que lo visitase, cuando ella comprendió que, pese al códice, si no hacía algo al respecto nuestro pequeño mundo podría llegar a quebrarse en cualquier momento. En esos instantes mi relación con Sara parecía naufragar sin remedio, y yo, por supuesto, no estaba dispuesto a que las circunstancias nos vencieran, quería luchar por ella, tenía que vencer por ella. Merecía la pena, era lo único que realmente merecía la pena porque ya sabía entonces que Sara lo significaba absolutamente todo para mí.
Las sesiones anteriores habían servido para tantearnos, para que Moses Shemtov se hiciera una idea de con quién bregaba. Le costó trabajo ganarse mi confianza, pero una vez que lo hubo logrado mi incontinencia verbal fue mi válvula de descompresión. Era un hombre listo, experimentado, aunque me resultaba extraño que siguiera ejerciendo en la ciudad. No había podido librarse de su embrujo, supongo, y con setenta y tres años seguía ahí, al pie del cañón, pese a las habladurías.
Le conté a Moses que había encontrado a mi madre recostada en un diván de cuero, con un vago aire de melancolía, vestida tan solo con unas enaguas blancas de encajes bordados a mano y con una fina medalla de oro al cuello. Y que también la había visto en ropa interior, arrebatadora. Le conté que siempre llevaba el cabello suelto y lacio sobre sus hombros desnudos, como una modelo de los sesenta que posara para David Hamilton. En las ocasiones en las que ella había aparecido, lo había hecho con no más de veinticuatro años, la edad con la que me tuvo. La sensación que me producía era como la de estar observándola mientras se movía en el interior de un diminuto acuario. Si me hablaba, jugueteaba con el pelo enredando las puntas entre sus dedos, que luego se deshacían solas. También le confesé que, en todas esas veces que la había descubierto en el interior del espejo de mi dormitorio, había tenido la sensación de que mi madre tenía la piel más blanca de como la recordaba, quizá porque ahí era más joven, y que sus labios irradiaban una sensualidad excesiva. Fuera como fuese, lo cierto es que, salvo la primera vez que sucedió, cuando terminábamos de hablar no me planteaba si podía tratarse de una alucinación o no, simplemente era algo que ocurría, sin más; y esos encuentros dejaban un sabor dulce en mi boca.
Moses me miraba ahora sentado frente a mí, con las piernas cruzadas, sus ojos caídos protegidos por la montura de las gafas, moviendo entre los dedos su bolígrafo de oro. Hasta ese día no había conseguido nada en absoluto salvo mis confusas divagaciones, pero ahora todo era diferente.
−¿No crees que sería conveniente que comenzaras por el día en el que la viste por primera vez? Quiero decir por el día en el que te reencontraste con ella… −añadió frunciendo el ceño.
−Me parece bien –dije, asintiendo con la cabeza. Y me puse a hablar…
Ágata (nunca la llamamos mamá) resurgió el mismo día en el que su marido, mi padre, amenazó a una mujer con robarle el bolso y se presentaba mi tercera novela. Fue un día de enero, desapacible, con las nubes bajas y encapotadas en un cielo gris. Había una especie de tristeza natural que deslucía el color de los edificios, y las calles aparecían inusualmente solitarias. Recuerdo que habíamos llegado a la consulta del doctor Cascales cinco minutos antes de la cita fijada, aunque no entramos hasta una hora después. El tiempo se nos echaba encima.
Mi padre no paró de protestar desde que llegamos y se mostró especialmente inquieto con algo que yo no era capaz de adivinar. Cuando le preguntaba qué le ocurría, se limitaba a refunfuñar y a mirar para otro lado.
Yo tenía que estar a las ocho y media en la Librería Proteo, no podía fallar a la presentación de mi propia obra, así que también me pasé buena parte de la espera mirando al reloj. Damián no me acompañaría, no lo había hecho con las dos primeras novelas así que tampoco podía esperar un cambio a estas alturas. Mi padre no me perdonaba que para firmar mis libros hubiese eliminado su apellido… Él se llamaba Damián Urrea… En fin, yo prefería utilizar el de Ágata: Vázquez. Cuando comencé a hacerlo pensé que era un bonito homenaje a mi madre y a su mujer, pero él nunca supo apreciarlo.
La cita con el oculista la había concertado mi hermana Silvia mucho antes de que supiéramos que ese mismo día El libro de las palabras robadas comenzaría a dar sus primeros pasos, de manera que había decidido cumplir con el trámite del especialista y luego marcharme de inmediato al acto. A eso de las siete menos veinte llegó por fin nuestro turno.
Me incorporé, dejando la gabardina junto a mi padre, para seguir a la enfermera por el corredor. Damián vio cómo me alejaba alzando apenas los ojos de la revista de decoración que ojeaba sin interés desde hacía una hora. Me di cuenta de que él clavaba sus ojos en las piernas de la mujer que estaba sentada en el otro sillón de la sala de espera, con tal fijeza que ella se removió en el sillón. También intuí que le había dedicado alguna palabra entre dientes, pero lo vi hundir de nuevo su mirada en el mobiliario de las casas americanas de la Florida.
El caso es que, cuando el doctor Cascales terminaba de comprobar mi visión, y ya me guardaba en el bolsillo de la camisa la cartulina con mis nuevas dioptrías, la puerta se abrió de golpe y la enfermera asomó la cabeza visiblemente alterada.
−Señor Urrea, venga enseguida…
La alarma en su voz hizo que yo diera un salto, convencido de que algo le había ocurrido a mi padre. Pero en cuanto llegué a la sala de espera, lo encontré cómodamente sentado con la misma revista entre las manos. La única variación que aprecié a vuelo pluma fue que ahora ocupaba el sillón en el que antes estuviera sentada la mujer que había dejado aguardando su turno.
−¿Papá?
Levantó la cabeza, soltando la revista, y se limitó a hacerme la pregunta más obvia.
−¿Ya puedo pasar?
Me giré sobre los talones, sin comprender para qué me había hecho salir la enfermera de esa manera.
−¿Cuál era la urgencia? −la reprendí, aunque inseguro.
Ella se mordió los labios, y luego se estiró la bata blanca como un acto reflejo. A continuación, miró a su jefe, que se limitó a encogerse de hombros descargando la responsabilidad en su auxiliar. Nerviosa, nos dijo que mi padre había molestado a la señora que tenía cita después de nosotros, y que con su actitud había conseguido que se marchara muy alterada, casi llorando.
−¿Que mi padre la ha molestado? –miré a Damián, que me evitó refugiándose de nuevo tras el papel cuché−. ¿De qué me está hablando?
La enfermera continuó diciendo que la amenazó con robarle el bolso. Las dos creyeron que mi padre estaba de broma, pero, a continuación, se incorporó y le puso una mano en la pierna y la mujer se levantó preguntando qué era lo que hacía, y mi padre, según la enfermera, le replicó que tenía labios de putona, y que si no le daba el bolso tendría que quitárselo a la fuerza. Entonces la señora no aguantó más y se marchó sollozando.
−No puede ser… −musité, sin dar crédito a lo que estaba oyendo. Mi padre se había levantado y miraba con reprobación a la enfermera; luego dio unos pasos y se detuvo en el vano de la puerta, como si no estuviese muy seguro de si debía salir o no de la consulta−. ¿Eso ha hecho mi padre?
Apenas me salían las palabras, que se quedaron en mi boca igual que trozos de pan seco. Por primera vez desde que acudía a la consulta, me fijé con atención en ella, en su rostro ovalado, en sus largas pestañas y en su mandíbula, delgada y huesuda, incluso en la manera tan delicada con la que fruncía el ceño. Trataba de descubrir un punto vulnerable, un detalle físico que delatara su baja catadura moral. Por el contrario, intuí que debía de tratarse de una persona incapaz de inventarse una cosa así.
−Lo siento, de verdad… −añadió con simpleza.
−Gracias, Merche. Espéreme en mi despacho…
La chica se alejó por el corredor, y el doctor Cascales y yo miramos a mi padre, que seguía en la puerta de entrada con una mano apoyada en el quicio. Ahora parecía abatido.
−No sé cómo disculparme… −dije en su nombre.
−Elio, le aconsejo que lleve a don Damián a un neurólogo. No estaría de más que le hiciesen un chequeo a fondo…
Creo que asentí, y luego me acerqué a mi padre y lo agarré del brazo.
Durante el trayecto hasta llegar a su casa conduje en silencio, y él no movió un músculo, la mirada perdida, las manos lacias en el regazo. El coche avanzando por las calles que iban oscureciéndose engullidas por el anochecer, y las nubes aplastando la ciudad.
−¿Quieres que suba contigo?
Levantó una mano deteniéndome para que no lo siguiera. Lo vi caminar hasta el portal, arrastrando los pies, abrir la cancela y entrar sin dedicarme un solo gesto de despedida. Era evidente que se estaba produciendo un extraño cambio en nuestras vidas sin que yo pudiera evitarlo de ninguna de las maneras. Metí primera, y salí de esa calle deseando llegar a la librería cuanto antes y olvidarme del incidente por unas horas.
−Eso ocurrió antes de que vieras a tu madre por primera vez… −me dijo Moses.
−Podría decirse que sí, aunque supongo que hubo una extraña confluencia de acontecimientos impredecibles en muy poco tiempo.
Él asintió, como si mi respuesta le hubiese aclarado algo, pero al instante me preguntó a qué me refería. Sacudí la cabeza, y le confesé que hubo momentos en los que las palabras de Ágata me desconcertaron.
−No quedará nada de nosotros cuando la arena del desierto lo cubra todo y ningún río desemboque en el mar… −me dijo mi madre en una ocasión, bajando la voz como si me hiciese una confidencia−. No saben explicármelo, Elio, pero algunos ya han estado allí, y al volver no recuerdan nada. Van como locos, sin respetar los límites de velocidad. Si cumpliesen las normas, los recuerdos no se les borrarían y podrían aclararme mis dudas. Uno de los que no para de ir y de venir del futuro es tu abuelo. Corre demasiado, y un día tendrá un accidente y no volveré a verlo…
−No supe qué responderle –le dije a Moses.
Vi que echaba el cuerpo atrás y que se arreglaba la americana, meditando quizá sobre lo que escuchaba.
−Ágata debió de ser una mujer muy interesante… Y si fuese cierto que en esa otra dimensión se puede viajar en el tiempo… −su rostro se iluminó, como si le ilusionara esa posibilidad−. Es curioso cómo nuestra mente proyecta hechos reales del pasado en un mundo imaginario, una treta del subconsciente− añadió.
A veces Moses se quedaba ahí sentado escuchando con aparente atención, pero otras parecía tan ausente… En ese momento tenía la sensación de que nunca podría resolver mi problema, y me preguntaba si merecía la pena seguir pagándole. Había quien decía que sólo era un charlatán, que sus métodos eran añejos e inútiles, y que por eso apenas le quedaban ya unos cuantos pacientes europeos.
Moses posó el bolígrafo en sus labios, y levantó los ojos.
−Volvamos a ese día en el que tu madre irrumpió por sorpresa en tu vida… ¿No sería una simple proyección en tu imaginación causada por lo ocurrido en la consulta? Una especie de defensa evasiva…
−No lo sé –respondí; pero, tras reflexionar unos segundos, añadí:– Ese día hubo un incidente más. Mi desconcierto no me lo creó mi padre… Mi desconcierto me lo causó otra persona…
Me removí intranquilo en mi sillón, y me di cuenta de que de pronto Moses me miraba con tanta atención que podría dibujar mi rostro con los ojos cerrados.
−¿De quién me estás hablando? –me preguntó intrigado. Era como si de pronto hubiese metido la conversación sobre Ágata en uno de los cajones de su escritorio. Fue la mejor manera de despejar las dudas sobre su compromiso conmigo.
−Sucedió al terminar la presentación de mi novela –respondí−. Estábamos ya en la puerta de la librería cuando un hombre se me acercó… Se me acercó muy decidido, extendiéndome la mano. Cuando estreché la suya, noté la piel fría y húmeda, los dedos huesudos, y el anillo que llevaba se hincó dolorosamente en mi mano; pero también sentí su urgencia por abordarme al dar ese férreo tirón para atraerme hacia él. Logré clavar los pies en el último momento. Enseguida el otro cedió, aunque sin soltarme. Continuamos unos segundos con ese absurdo forcejeo hasta que, al prestar atención a lo que ese tipo me decía entre dientes, dejé de resistirme.
−¿Sabe que ha puesto en peligro a este viejo, hijo de puta? –los ojos del hombre centelleaban, y su aliento, aguardentoso, me golpeó en la cara−. Dígame, ¿cómo conoce esa historia?
Miré en derredor, con la vaga esperanza de que alguien me sacara del atolladero. Sin embargo, los demás conversaban animadamente sin percatarse de la tensión que se había levantado entre ese tipo desarrapado y engreído y yo.
−¿De qué me está hablando? –logré balbucear al fin.
−¿No lo sabe? ¡Deberíamos desenmascararle! Y entonces, ¿qué es lo que haría? Nada, no podría hacer nada. Si tuviésemos las manos libres, le humillaríamos −la garganta se le desgarró cuando añadió esto último, la mirada sangrante, como si contemplara en ese mismo momento lo que anunciaba.
La boca de ese hombre desprendía un olor agrio y candente, como si hubiese estado bebiendo sin parar. La barba rala, la chaqueta deshilachada en las mangas, roída en los codos y en los bolsillos. En su mirada sólo se atisbaban ausencias y desencantos, apenas un brillo en el fondo de su desvarío. Pero la rabia se había adueñado de él, escupiéndome una diatriba que yo trataba de descifrar como podía.
−Pero no sé realmente…
−¿Qué es lo que ha hecho esta noche, señor Vázquez? ¿Qué es lo que ha estado haciendo hasta hace sólo un instante?
−Yo… −titubeé, con la sensación de que una ráfaga de hielo me atravesaba el pecho−. Sólo presentaba mi novela…
−¿Su novela? –negaba con la cabeza, sus dedos aferrados a mi mano como si pretendiera apropiársela, escapar con ella; y eso inoculaba el miedo−. ¿En serio me está diciendo que es su historia?
Me sentía tan confuso que dudaba incluso de que el acto organizado por la editorial hubiera sucedido. Lo único de lo que podía tener alguna certeza era que ese hombre, al interpelarme utilizando el apellido de Ágata, sólo me conocía por mi obra.
−Yo a usted no lo he visto en toda mi vida… −la voz comenzaba a resquebrajárseme. Quería pedir auxilio. Allí estaban mis amigos, algunos familiares, sería muy fácil que acudieran a ayudarme en cuanto levantara la voz. Pero seguía ahí paralizado frente a ese extraño que me hincaba sus pupilas glaucas como arpones llameantes. De pronto, pareció reaccionar.
−Si eso es cierto, si realmente no conoce a este hombre cansado y humillado, ¿cómo va a explicar que haya escrito sobre mí, señor Vázquez? –su mano me apretaba ahora con una fuerza inverosímil, ajena a ese cuerpo mayor y aparentemente agotado, el anillo hundiéndose en mi piel−. ¿Quién le ha hablado de este anciano y de El libro de las palabras robadas? He de saberlo, ¿me comprende? Es cuestión de vida o muerte para nosotros… ¡Dígamelo! ¿Quién?
Su voz se había hecho grave y rencorosa, pero no levantaba el tono quizá para evitar llamar la atención. Por algún extraño motivo, nadie se nos acercaba. Un misterioso cinturón invisible parecía mantenerlos a raya.
−No entiendo de qué me habla… Es una novela de intriga, de ficción, ¿comprende? Una invención mía sin base alguna en la realidad…
El hombre frunció el ceño y se mordió los labios, tal vez creyendo que trataba de engañarlo. Miró a su alrededor, nervioso, y dio un paso hasta acercarse más de lo que yo hubiera deseado. Su penetrante olor a humedad y a sudor me hizo echar la cabeza atrás.
−Yo soy ése al que usted ha llamado Jesús Ortega… Cambiar mi nombre no es suficiente para embozar la historia… –abrió los ojos, alucinado−. Aún nos queda aliento suficiente para evitar esta calamidad, y vamos a hacer algo… Oí que en su novela habla de ella sin pudor alguno, como si la hubiese conocido igual que yo… De ella… También oí que describe detalladamente El libro de las palabras robadas, como si pudiera enseñarlo igual que a un cuerpo desnudo. Y, para colmo, se permite el peligroso lujo de ponerle el mismo título –soltó una risita antipática−. El único que es uno y son millones… El libro de las palabras robadas debiera volver a estar en poder de quienes pueden protegerlo. Sólo merece ser desenmascarado, pero sabe que no podemos hacerle nada por respeto a ella –y corrigió enseguida su propia frase en un hilo de voz, exhausto:– Sólo por respeto a ellas…
−¡Déjeme en paz! –di un tirón y, al fin, logré librarme de su mano; pero, enfurecido ahora, trataba de continuar conminándome a que le respondiera a sus requerimientos.
−¡Yo soy Jesús Ortega! –añadió en tono delirante. Me sentía agarrotado, incapaz de dar un paso, como si dos deseos opuestos lucharan sin tregua. El hombre parecía absolutamente fuera de sí, como si algo lo desbordara−. Él cree que no lo sé, pero le oí hablar de usted, y por eso estoy ahora aquí. Tenía que venir a verlo. Su novela no le pertenece, señor Vázquez.
−¡Elicito! –mi cuñado se acercaba con un ejemplar en la mano−. ¡Elicito! −al escuchar mi nombre por segunda vez, el hombre pareció estremecerse.
−Elicito… −repitió él entre dientes, escudriñándome con una intensidad inesperada. De alguna manera su reacción me desconcertó, era como si no supiera qué estaba haciendo allí.
−¡Arturo! –gritó Joan Gilabert−. ¡Arturo Kozer!
Su rostro se crispó, miró en derredor, y sin mediar palabra se cerró la chaqueta, levantándose la solapa, como si de pronto hubiese notado un frío glacial, y, dándose la vuelta, se precipitó hacia la salida empujando a todo aquél que lo estorbaba en su camino.
−¡Apártense, hijos de puta! –maldecía mientras escapaba de la librería−. ¡Hijos de puta!
Aturdido aún, no terminaba de asimilar sus palabras. Me temblaba el cuerpo, y me miré la mano derecha. Su anillo me había arañado levemente.
−No me la has dedicado, cuñado –me dijo Lorenzo al darme mi novela.
Me limité a firmársela, sin ánimo para pensar en algo original, justo en el instante en el que mi editor y Francesca se acercaban. Lorenzo me sonrió, y se fue en busca de Silvia.
−El tipo que antes estaba contigo, ¿era realmente él? –la pregunta le brotó a Joan Gilabert en un aliento sarcástico, como si además de impresionarle lo ocurrido de alguna forma lo alegrara.
−¿Le conoces? –arrugué la frente, buscando un cigarrillo en el bolsillo interior de mi chaqueta.
−Por supuesto –replicó con autosuficiencia. Me clavaba sus ojos vacíos, con expectación, con ese aire de inventor lunático que le conferían sus cabellos prematuramente canosos y escasos que aún mantenía en el segundo hemisferio de su cabeza−. Tú, ¿no? –su asombro se adelantó a mi respuesta.
−¿He de saber quién es? –pregunté encendiéndome un pitillo. Exhalé una calada profunda mientras Francesca me observaba en silencio, con su gesto más suave.
−¡Has tenido a tu lado a Arturo Kozer! ¡Joder, Elio! Cómo explicarlo… Arturo Kozer es una especie de leyenda, un auténtico cabrón que rompió con el mundo hace muchos años. Ya era hora de que saliese de donde quiera que haya estado escondido –dijo Joan Gilabert asintiendo pensativo−. Es un genio de la escena, o al menos lo fue en su día… Si no lo conocías, ¿de qué estabais hablando? Francesca os vio… −de pronto, terció su sonrisa más artificiosa−. Dime que tu novela le ha fascinado…
−Parece que no le ha hecho mucha gracia que lo hayas reconocido…
Después de tantos años aún no comprendía cómo era posible que un ciego pudiera conseguir que se sintiese la intensidad de su mirada. Sus ojos eran claros, de un gris celeste, y sus pupilas inmutables se clavaban igual que navajas. Francesca, su mujer, trabajaba con él en la editorial y era su lazarillo cuando no utilizaba el bastón.
−¿Qué te ha dicho?
−No hablábamos… Sólo trataba de convencerme de que él es Jesús Ortega… −al repetirlo, me daba cuenta de que ese hombre acababa de tenderme una trampa insalvable.
−¿Jesús Ortega? –meditó un instante, con gesto descreído. Luego, se mostró de nuevo entusiasta−. ¿Ahora se cree el protagonista de El libro de las palabras robadas? ¡La presentación de una novela tuya y un lunático suelto! Quizá ha perdido definitivamente la chaveta… Hace años, la mujer y el hijo de Kozer murieron en un accidente de coche… −al oírlo, apenas reparé en el hecho en sí, pero noté que Francesca le presionaba el antebrazo como si le describiera mi reacción, y tal vez por ello continuó−. Desde entonces se convirtió en un tipo mucho más excéntrico de lo que ya era… Pero de ahí a que ya comience a creer que es el personaje de una novela… Aunque mirando el lado positivo, te puedes sentir orgulloso de que haya escogido una de las tuyas, se podría decir que es un reconocimiento a tu talento. Lástima que no te haya partido la cara delante de todos… −levantó los brazos como un sumo sacerdote, riéndose−. ¡Elio Vázquez agredido por Arturo Kozer en la presentación de su nueva novela! ¡Habríamos vendido un montón de libros, joder!
−También me ha hablado de El libro de las palabras robadas, como si de veras existiese algo así…
Mi mirada no atendía a mi editor, se había quedado varada en el intento por traspasar la barrera humana que me impedía comprobar si ese tipo hosco y malcarado continuaba en la puerta de la librería o, por el contrario, había optado por marcharse y olvidarse de mí. Pero luego me di cuenta de que Francesca hacía lo mismo que yo mientras que Joan Gilabert seguía riéndose solo, tratando de embozar su gesto meditabundo y preocupado.
El libro de las palabras robadas – Sergio Barce»