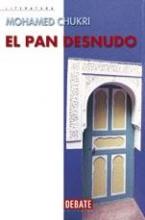Sergio Barce
Blog personal
Archivo de la categoría: LARACHE – CREADORES Y ARTISTAS LARACHENSES
LARACHE en un fragmento de mi novela «SOMBRAS EN SEPIA»
 Mi novela SOMBRAS EN SEPIA se editó en 2006 por Pre-Textos, tras ser galardonada con el Premio de Novela Tres Culturas de Murcia. El jurado lo formaban autores tan prestigiosos como Luis Mateo Díez, Jon Juaristi, Pedro García Montalvo, Clara Janés y Manuel Borrás. Hay un capítulo en la novela en la que relato cómo el protagonista, al regresar a Larache, se va dando cuenta, poco a poco, de que los recuerdos estaban ahí, aunque él no lo hubiera creído, y de que es en Larache donde se hallan realmente sus raíces. Ese capítulo es el que transcribo a continuación:
Mi novela SOMBRAS EN SEPIA se editó en 2006 por Pre-Textos, tras ser galardonada con el Premio de Novela Tres Culturas de Murcia. El jurado lo formaban autores tan prestigiosos como Luis Mateo Díez, Jon Juaristi, Pedro García Montalvo, Clara Janés y Manuel Borrás. Hay un capítulo en la novela en la que relato cómo el protagonista, al regresar a Larache, se va dando cuenta, poco a poco, de que los recuerdos estaban ahí, aunque él no lo hubiera creído, y de que es en Larache donde se hallan realmente sus raíces. Ese capítulo es el que transcribo a continuación:
Nunca había imaginado que esa sensación de desarraigo pudiera acentuarse como lo había hecho al volver a pisar Marruecos. Yebari le había animado en cierta medida al considerarlo un paisano más, como en realidad él se había sentido siempre, aunque su documento nacional de identidad español no lo dijese. Pero ahora que bajaba en dirección al puerto, después de haber sucumbido al encanto decrépito y decadente del Zoco Chico y de las calles Sidi Ahmad Tami y Qasba, se encontraba con otra realidad más hiriente. Sin duda, eran las mismas callejuelas de la Medina por las que un día jugó con Abderrahman El Anjari y con Antoñito Guerrero, los pasajes por los que descubrió la aventura irrepetible de verse a escondidas con Salma, las cuestas románticas que arroparon sus abrazos a Carlota, y, sin embargo, ahora que, en busca de Nadja, volvía a pisarlas, muchos años después, le resultaban tan lejanas que eran como un paisaje desértico.
Al final de la calle 2 de Marzo, Samir le invitó a cenar en un pequeño restaurante de pescadores. Sólo había cuatro mesas y ellos eran los únicos clientes. La brisa del puerto estaba hecha de una humedad helada, que se metía bajo la piel y era imposible evitarla, por muy abrigado y forrado que se estuviese. Les vino bien la cena, filetes de atún y lenguado, para calentar algo el cuerpo y engañar al desaliento que los embargaba a ambos. Se habían pasado dos largas horas recorriendo la vieja ciudad y nadie parecía haber escuchado hablar de Nadja ni de su familia. Hubo quien le dedicó una atención nada complaciente a Abel, interrogándose probablemente acerca de las oscuras razones de ese desmesurado interés que un enzerani estaba demostrando por una pobre chica marroquí. En un cafetín, le aseguraron que ninguna joven que respondiera a la descripción que ofrecía había pisado la Medina.
-Es normal –dijo Samir-. Hay mucha gente nueva. Pero no te desesperes. Tú tranquilo, jai.
En los aledaños del marsa sólo quedaban ya los restos de la pesca que no se había podido vender. Olía a pescado podrido, pero también a sal y a madera mojada. Los escalones que subían a la Medina estaban destentados, las fachadas desconchadas y el camino hasta la salida de la ciudad era, en su mayor parte, un terrizo convertido en un barrizal destartalado. A Abel Egea se le ocurrió que allí se habían detenido todos los relojes y nadie se había preocupado de nada, ni siquiera de volver a darles cuerda… Decidieron, pues, subir por la carretera del puerto. Al perfilarse el Castillo Lakbibat, ladeado, de rodillas, perdida su dignidad, vencido y humillado por la desidia de las autoridades que lo habían abandonado a su triste suerte, con sus muros mordisqueados, Abel apoyó una mano en el hombro de Samir y se puso a toser. El dolor de los bronquios se sumó al dolor de su propia estima, como si contemplar otra vez el desgraciado destino de esos muros derrengados fuera igual que verse a sí mismo frente a un espejo.
-Lo siento –musitó recuperándose de la tos-. Me ha impresionado ver este lado del castillo… Desde el Balcón no me había parecido tan grave, pero ahora, no sé… Se está cayendo a pedazos…
-¿Quieres que vayamos por otro camino? ¿Volvemos por la Medina?
Abel Egea seguía observando las grandes piedras que se habían ido desprendiendo de los muros, las grietas profundas, las cúpulas resquebrajadas y las hondas incisiones en las paredes hechas a base de hachazos gigantes. Desde la otra cara, ya había vislumbrado su deterioro, pero esta otra perspectiva era tan atroz como cuando un cirujano abre para operar y, súbitamente, se encuentra con un cáncer inesperado y triunfante al que ya sólo cabe dejar que acabe su devastadora tarea.
-¿Qué más da? –respondió fatigado, antes de levantar el mentón, con gesto desafiante-. ¿Piensas que ver todo este desastre me afecta? ¡Pues claro que me afecta, maldita sea! Pero puedo contarlo, jai. Eso quiere decir que sigo vivo y que continúo sintiendo… Me marché y no puedo exigir nada. Las cosas son como son, Samir. Y las acepto. Pese a que este castillo y los antiguos edificios van enmudeciendo, yo sigo amando todo esto, con sus heridas, con sus ausencias, con sus gangrenas… No puedo adivinar el futuro que le espera a cuanto nos rodea, ni siquiera mi futuro… Hay que esperar y ver qué nos trae el destino en su zurrón de viaje. Algunas veces hay sorpresas agradables.
-Incha ´al´aláh! –añadió Samir.
-Sí, que sea lo que Dios quiera…
Abel se hizo un ovillo en la cama, aterido por la espesa humedad que había asaltado la ciudad con la complicidad de una noche opaca y ladrona. Contra su propio pronóstico, se quedó dormido enseguida. Apenas soñó. Se despertó con la primera oración del día, al amanecer, oyendo a la decena de almuédanos que llamaban desde los minaretes diseminados por la ciudad. Había uno que destacaba del resto y Abel podía seguir cada una de sus palabras, acallando a los demás. La luz entraba por la ventana con una claridad sorprendente, pese a lo temprano de la hora. Se escuchaba una discusión en el interior de alguna casa. Abel miró la puerta del cuarto de baño, de madera pintada de beige y con la parte de arriba de cristal translúcido. De pronto, oyó la voz de Carlota al otro lado de esa puerta.
-¡Marido! ¿Iremos al baile del Casino?
-¡Tú qué crees?
El Casino estaba al borde mismo del acantilado, sobre el Balcón. Su salón, espacioso, con una solería de contrastes grises y negros, estaba habitualmente habitado por sillones confortables que animaban a largas conversaciones al atardecer, con un café humeante o un té verde con flor de azahar. Cuando se organizaba un baile, los sillones se retiraban y el salón parecía aún más grande de lo que ya era. La orquesta, situada junto a un lateral, comenzaba con un pasodoble y podía terminar con una conga alocada y divertida. Había historias para todos los gustos. Nadie había olvidado el baile de disfraces en el que Ricardo llegó, como Dios lo trajo al mundo, montado en un caballo blanco. El revuelo que se formó fue de órdago y hasta las autoridades se vieron en la necesidad de tomar cartas en el asunto para evitar un escándalo mayor.
Lo curioso era que Abel Egea apenas recordaba el hecho en sí de bailar con Carlota, el acto físico de abrazarla y dejarse llevar con el son de un tema de Frank Sinatra o de Paul Anka, sino el escapar con ella de la sala abarrotada y ruidosa, llevarla en volandas hasta la esquina de la Casa del Flecha y allí, acorralándola entre sus brazos, besarla y sentir la dulzura de sus labios entregados. Luego, se asomaban al Balcón, en medio de la oscura madrugada, y sentían la presencia vital y salvaje del mar, estrellándose contra las rocas, con el latir incesante de su corazón bravucón y pirata. Abel le pasaba un brazo por los hombros y la atraía para sentirla todo lo cerca que podía, rozando con el torso sus senos agitados. El aire le removía a ella el cabello, pero siempre con una primorosa delectación, como cohibido. En aquel lugar, sólo les acompañaba la luna, una luna grande, redonda, extraordinariamente enigmática.
Seguía mirando la puerta del baño y continuaba oyendo la voz de Carlota, con una nitidez estremecedora. También podía olerla, ese aroma a madreselva que envolvía la casa, que la hacía a Carlota inconfundible y especial. Nunca supo por qué debió desaparecer antes que él, por qué ese atroz tormento de sobrevivirla, por qué ese continuar sin su compañía; le parecía la mayor injusticia del mundo.
Se aferró a su almohada como si abarcara con su abrazo vacío la cintura poderosa de Carlota. Le gustaba reposar la cabeza en su espalda, el pecho apretando las nalgas de su mujer, abrir las manos para cubrir con sus dedos ese vientre y el diminuto ombligo picasiano. Escuchaba su respiración siempre plácida, jamás hubo nada que la perturbara o la inquietase, salvo, quizás, cuando los chiquillos vinieron corriendo por las calles gritando que el nieto de la Motrilica se había ahogado en la playa. El pobre Manuel Martín se quedó sin su hijo como si le hubiesen arrancado el corazón a navajazos y, aunque sus amigos buscaron consuelos imposibles, nadie pudo borrarle la expresión de asombro y de precariedad que se instaló en su rostro igual que una sombra nocturna. Carlota lloró aquella noche el vacío eterno que iba a acompañar a aquella mujer que la atendía en la pescadería jugueteando con su revoltoso nieto que solía escapársele por entre las piernas, como un gato escaldado.
-¡Este niño me va a matar un día a disgustos! –protestaba la Motrilica sin poder adivinar que sus palabras eran más que una profecía.
La anciana solía decir que las aguas revueltas de Atlantis se lo habían llevado igual que a una cáscara de nuez, flotando a su caprichoso delirio, sin opción a que su padre pudiera franquear las olas premeditadamente crecidas para que nunca llegara a tiempo. Manuel Martín recogió el cuerpo de Manolín en la orilla, cubierto de algas verdes y marrones, con los labios morados y los ojos impregnados de sal, que parecían congelados, con los iris estallando en una última mirada perdida que se hundía en un vacío irreal y etéreo.
Cuando Manuel Martín llegó a la pescadería, la abuela se desmayó, cayendo de espaldas sobre las cajas de sardinas. Alguien aventuró la noticia de que a la Motrilica le había dado un pasmo y que había fallecido de la impresión. Sin embargo, la anciana, con demasiadas heridas después de tantos años de bregar con esta vida injusta, malquerida y cabrona, siguió en su pescadería, aunque con la risa apagada y las ilusiones definitivamente arrinconadas. Carlota hablaba con ella con la sensación de que, a veces, no la escuchaba, tal vez recordando las carreras insensatas de Manolín por entre la mercancía recién llegada del marsa. Sólo la Motrilica seguía escuchando a su nieto detrás del mostrador de mármol y se removía inquieta por ver si era capaz de descubrirlo por allí y conjurar todos los males que parecían haberse cebado con su familia.
-¿Quieres quedarte quieto? –decía entre dientes mirando a un lado del puerto en el que no había más que cubos vacíos. Carlota pagaba al instante para que la Motrilica no descubriese que se le escapaba una lágrima por culpa de sus delirios desesperados.
Carlota se arrebujaba a su cintura, sin poder contenerse, y le contaba a Abel las veces que había visto a Manolín gastarle bromas de niño a su abuela y cómo los dos se reían en medio de la jarana del marcado. No era capaz de imaginar al niño ya sin vida, que fuese cierto que nunca más fuera a reaparecer bajo las faldas de su abuela.
-Me da mucha pena ver a esa mujer hablar sola. Las pesadillas la están consumiendo igual que una llama funde la cera de una vela…
Abel Egea se llevaba entonces a Carlota al Bar Matías y se tomaban dos chatos para espantar la tristeza y la amenaza de la depresión. Ella, que no bebía mucho, cogía un puntito de alegría que la recuperaba de esa congoja. Luego, si había alguna buena película se la llevaba al Ideal o al Avenida.
-Ponen una de Cary Grant.
A Carlota le chiflaba la apostura e hidalguía de Gregory Peck, los ojos de Paul Newman y la virilidad de Jorge Mistral. Abel Egea prefería a Marlon Brando, James Dean o Montgomery Clift, sin un orden determinado de preferencia. Aunque, puestos a elegir, no podía evitar inclinarse más por la sensualidad montuna de Ava Gardner ni por la carnalidad envenenada de Marilyn ni, menos aún, por la pasión desatada de Sofía Loren. Que una cosa eran los buenos actores y otra ser un imbécil.
-¿Recuerdas La colina del adiós? –gritó Carlota desde el cuarto de baño. Se sombra se proyectaba en el techo, chinesca, mientras se movía por entre los jabones y los afeites que llenaban la habitación de una dulzura limpia y fresca.
Abel, al escucharla, se removió en la cama y echó los brazos atrás, cruzando las manos bajo la nuca. Claro que se acordaba de aquella película, la más romántica de todas. La vieron en el anfiteatro del Ideal. Carlota estuvo todo el tiempo conteniendo la emoción, cogida de su mano como si pudiera perderse en medio de un tumulto, hasta que Jennifer Jones subía la colina sabiendo que ya nunca iba a encontrar allí arriba a William Holden. En ese instante, Abel sintió cómo Carlota se ponía a temblar y a enjugarse las lágrimas con un diminuto pañuelo que llevaba escondido en la manga de su jersey. Con los créditos finales sólo se escuchaban la banda sonora de Alfred Newman y el lloriqueo entrecortado de algunas mujeres, en medio de un silencio contenido. Entonces, Carlota acercó sus labios a la oreja de Abel.
-Yo te quiero aún más… Y tú, ¿cuánto me quieres tú?
The End. Las luces, al encenderse de golpe, sorprendieron a Abel Egea entregado al beso más apasionado que le había dedicado a Carlota, casi de manera desesperada, sin saber muy bien cómo demostrarle todo lo que bullía en su interior. Poco podía hacer para competir con aquella película, pero le reconfortó comprobar que a Carlota le tiritaban los labios y que apenas fue capaz de levantarse, sacudida aún por su impetuosa bizarría y por el desconcierto al no poder recordar enseguida dónde se encontraban. Dos días después, volvieron a ver La colina del adiós, y Carlota exigió, de nuevo, otra dosis de arrebato.
La almohada estaba mojada por el rocío de sus lágrimas, pero Abel Egea seguía tumbado boca arriba, con el resuello de aquella banda sonora perdiéndose lentamente en el eco lejano de su memoria, dejándose capturar por las primeras horas de la mañana. En unos minutos, había recuperado más de Carlota de lo que había pensado en ella en los últimos años, como si encontrarse en Larache le hubiese abierto de par en par las puertas de la nostalgia, de la que tanto había abominado, a la que tanto había esquivado y ahora sabía porqué.
-¿Te apetece que compremos unos pasteles en Montecatine? –la voz de Carlota sonó divertida, adivinando que a Abel se le había vuelto a olvidar la fecha.
-¿Celebramos algo? –la pregunta de Abel estaba tamizada por el temor a un acontecimiento importante. No se atrevía a levantar la vista y apretaba los dientes para que sólo fuese un capricho de Carlota.
-¡Ay, marido! ¡No tienes remedio! No sé qué voy a hacer contigo… ¿Te acordarás alguna vez de mi santo?
-¡Dios!
Tenía que salir a toda prisa, aprovechando que ella se metía en la cocina para preparar el almuerzo y se iba a la Burraquía. Sólo Ismail podía aconsejarle bien.
-¡Ah, jai! ¡Siempre igual! –le reprendía Ismail con su risa ladeada, socarrona-. Tú sabes qui la mujera si no tiene rigalo, safi baraka! ¡Tú cabisa loca!
Pero luego echaba una ojeada a lo que tenía en el bazar y le sacaba una tetera mágica con la que se preparaba un té tan suave como los pétalos de rosas o una vajilla recién importada de China, con su sello de autenticidad, que no se encontraba en ningún otro lugar de Marruecos y, por supuesto, tampoco en España.
-¿Es muy cara?
-¡Qui cara, hombre! Para tu mujera no caro, llévatelo… Tú mi paga cuando quiera. Barato. Siempre barato para tu mujera…
La verdad es que Isnail siempre acertaba, aunque ninguno de sus regalos producía los efectos anunciados. La tetera era como las demás y la vajilla podía comprarse en cualquier tienda de Ceuta, pero qué más daba si servían para sacar a Abel del aprieto.
Se mordía los labios, imaginándose a David Benasuly viéndolo en ese estado. No se lo creería, claro que no. Lidia, sin embargo, sabría comprenderlo y hasta le resultaría conmovedor. Se echó rapé y lo aspiró, sentado al borde de la cama, con los codos clavados en los muslos. Sabía que tendría que salir a la calle dejando a Carlota en la escuálida habitación del Hotel, entre sus perfumes imaginados.
Hamid le sirvió café con leche, zumo de naranja y churros, que le trajo de su puestecillo que había instalado junto a la puerta de Bab Barra. Abel le deslizó unos dirhams que eran sólo para Hamid, por ser tan entregado y tan atento. En una de las mesas del Central reconoció a Mohamed Sibari, que escribía en una pequeña libreta, con las gafas levantadas y apoyadas en la frente, lo que no dejaba de resultar peculiar. Y, en otra, junto a una de las ventanas, a Bennani. Tenía los ojos cansados, como si hubiese visto demasiado, el cabello y el bigote grises como el gris del otoño, con un periódico entre las manos que también parecía contener sólo noticias antiguas. Era como si empezara a darse cuenta de que realmente estaba allí, de nuevo, en la ciudad que lo había convertido en todo lo que era, en la ciudad que le había inseminado lo mejor de sí mismo. Ya no le cabía la menor duda de dónde era realmente y de que, como sus calles, él también estaba viejo.
Algunas de las fotos son de Itziar Gorostiaga, y otras están tomadas del blog de Houssam Kelai, cuyo enlace lo tenéis en este mismo blog.
SINAGOGAS DE LARACHE: LA ESNOGA BERDUGO, un relato del doctor larachense JOSÉ EDERY BENCHLUCH
Hace pocas semanas, publiqué en este blog El Kipur y las leshinas de Larache, de mi amigo y paisano, el Dr. José Edery. Ese relato, entrañable y aleccionador, ha sido uno de los más leídos, visitados y curiseados de mi blog, y seguramente, como José Edery ya sabe que nos ha enganchado, me envía otro nuevo relato o crónica, porque es ambas cosas. Actúa, pues, con premeditación. Yo, que siento cada vez más curiosidad por la historia de Larache, por la natural mixtura de las tres culturas que allí respiramos, me siento un privilegiado, primero por ser el receptor de sus escritos, y luego por ser el transmisor de ellos a todos los que seguís estas páginas.
El relato-crónica que José Edery Benchluch me ha remitido nos adentra en el mundo de las tradiciones hebreas en Larache, y especialmente en el de las sinagogas o esnogas que había en nuestra ciudad. Poco sé de todo este mundo, pero leer este texto realmente me ha fascinado. José Edery, además, le da las pinceladas precisas para llenarlo de colores: nos da una lección de su cultura y de sus tradiciones, nos explica minuciosamente cada fiesta o cada ritual, además nos hace caminar por las calles de la Medina de Larache como un consumado guía -y sin cobrarnos por ello-, y con su prodigiosa memoria, por otro lado sorprendente y admirable, nos habla de todas las familias hebreas que vivían en Larache; pero no sólo recuerda los nombres, sino que es capaz de indicarnos dónde vivían y a qué se dedicaban, con lo que ese paseo no se limita a ser una caminata por calles vacías, sino que lo transforma en algo vivo, consigue que veamos a esos personajes que habitaron la vieja ciudad de Larache. Así que, después de todo lo que llevo dicho, lo más apropiado es dejar que hagáis ese viaje de la mano de José Edery… – Por Sergio Barce.

Larache en el Mundo – Antonio Mesa, José Edery & Sergio Barce, al fondo Carmen Allué, y de refilón José Luis Gómez
SINAGOGAS DE LARACHE: LA ESNOGA DE BERDUGO
por José Edery Benchluch
El término sinagoga proviene del latín, y este a su vez del griego sinagoge que significa “reunir o congregar”. En hebreo se dice Bet Keneset “casa (bait) o lugar de encuentro”, y también Bet Tefilá “casa de oración”. Es quizás por esta denominación por la que muchos judíos del Magreb, entre ellos los de Tetuán y Melilla, mezclan y confunden el continente (bet) con la función (tefilá) y denominan a la sinagoga tefilá que quiere decir “oración” sin añadir bet “casa” que es lo que definiría el lugar o edificio. A la de Berdugo por ejemplo la llamarían “Tefilá de Berdugo”. En Larache y Alcazarquivir la denominación más usual era esnoga, vocablo que proviene del ladino y que luego pasó a nuestro jaquetía o judeo español de Marruecos. El origen se remonta al siglo XVII cuando los sefardíes hispano portugueses, tras su expulsión de Portugal, cinco años después de España por los Reyes Católicos, denominaron, en los Países Bajos donde encontraron refugio y acogida, a su primera sinagoga construida en Amsterdam con el nombre de “Esnoga”, uno de los monumentos históricos y religioso de la ciudad digno de ser visitado. Estos judíos hispanos se hacían pasar por portugueses, de aquí su denominación de “Esnoga Portuguesa”, ya que los holandeses estaban en guerra con España y los españoles mal vistos en el país.
Con los años nos gusta rememorar y comentar con nuestros paisanos recuerdos y vivencias de juventud en nuestra querida e inolvidable, para la mayoría, ciudad natal marroquí. Uno de los comentarios entre correligionarios suele referirse a como eran, tanto las personas como sus respectivas esnogas habituales. La que yo frecuentaba era la de Joseph Berdugo por pertenecer a mi familia, y que estaba situada en la calle Oddi, bocacalle de la Calle Real.
 Si bajamos por la empinada Calle Real (antigua calle Marina en honor a este general que fue Alto Comisario, posteriormente calle 8 de Junio en conmemoración al desembarco español en Larache y actualmente calle 2 de Marzo) procurando no resbalar por su pronunciada pendiente, sobre todo en los frecuentes días de humedad que suele cubrir de neblina matinal principalmente la parte antigua de la ciudad, a la izquierda, tras sobrepasar la bocacalle de la Cuesta del Hamám, comenzaba la calle Oddi. Esta, más estrecha, se unía a la anterior en mitad de su trayecto para desembocar en el Barandillo (antes casi al borde del mar y actualmente separado de éste por unos jardines y una carretera de circunvalación) formando una sola callejuela, teniendo en sus cercanías al finalizar a la izquierda la mezquita de la Zauía Nasería construida en el siglo XVIII, frente al edificio del antiguo colegio español del primer Patronato Militar.
Si bajamos por la empinada Calle Real (antigua calle Marina en honor a este general que fue Alto Comisario, posteriormente calle 8 de Junio en conmemoración al desembarco español en Larache y actualmente calle 2 de Marzo) procurando no resbalar por su pronunciada pendiente, sobre todo en los frecuentes días de humedad que suele cubrir de neblina matinal principalmente la parte antigua de la ciudad, a la izquierda, tras sobrepasar la bocacalle de la Cuesta del Hamám, comenzaba la calle Oddi. Esta, más estrecha, se unía a la anterior en mitad de su trayecto para desembocar en el Barandillo (antes casi al borde del mar y actualmente separado de éste por unos jardines y una carretera de circunvalación) formando una sola callejuela, teniendo en sus cercanías al finalizar a la izquierda la mezquita de la Zauía Nasería construida en el siglo XVIII, frente al edificio del antiguo colegio español del primer Patronato Militar.
Penetrando en la calle Oddi, a la derecha de la estrecha y también empinada callejuela, por supuesto todas peatonales por necesidad excepto la calle Real donde podrían transitar carros de mano, tras recorrer una larga fachada sin puertas, coronada por pequeños ventanucos, se situaba el primer portal, que conducía a la sinagoga de Bergugo.
La Esnoga de Berdugo se hallaba en la planta baja de un edificio de dos plantas. A pie de calle un pequeño portal enmarcaba una gruesa puerta de madera que se abría a un largo y estrecho pasillo, oscuro y abovedado con paredes de argamasa encaladas de color ocre. Con un ensanche al principio del pasillo en cuyo lado izquierdo había un pozo sobre un río subterráneo, cuyas aguas se escuchaban y a veces se vislumbraban corriendo en las profundidades. Pozo que se utilizaba en Rosh Ashaná (Año Nuevo) para “arrojar” los habonot (pecados), y donde durante la Guerra Civil española algunos amigos de la familia arrojaron las armas que poseían ante el temor de los registros de la policía y de los militares del bando nacional. En el pasillo a la izquierda habían dos minúsculos habitáculos, donde se ubicaba la josherá (retrete) o bet shimush alumbrado con una mortecina bombilla de 15 vatios (lo mínimo comercializado en aquella época autorizada por “Electras Marroquíes”) que servía para alumbrar un inodoro o taza a ras de suelo y un grifo adosado a la pared; y en la otra un pequeño lavabo para el ritual del Netilat Yadaim del lavamanos. La compañía de electricidad “Electras Marroquíes” de nuestras ciudades, que tan deficientes servicios públicos (el alumbrado de las fachadas con bombillas, casi siempre de mínima intensidad, para iluminar las calles corría a cargo de los propietarios o inquilinos de los inmuebles) y privados nos prestaba, era una ampliación del grupo Urquijo, de la compañía eléctrica que el Marqués de Comillas había instalado en Tánger a finales del siglo XIX.
El pasillo de la esnoga terminaba en un patio con cinco puertas. La de la derecha abría la habitación donde vivía Donna Toledano, segunda esposa tras enviudar del saddik de Larache Rebí Moshé Benchluch “Babá Hbíb”, prestigioso rabino y sanador fallecido a la edad de 106 años y enterrado en el cementerio viejo de la Cuesta de la Torre o de Rechaussen, con una lápida medio destrozada. Y en cuya habitación había una ventana que se abría directamente a la sinagoga y que la solían utilizar las mujeres como hazará (espacio separado de los hombres reservado a las mujeres). A la izquierda dos puertas eran las de dos habitaciones donde vivían con su esposa y numerosa prole el platero Señor Guagnunu, que tenía su pequeño taller en la calle Italia, frente a las tiendas de Pariente y de Emquíes, y que tenía que competir con las platerías de Jusef Tapiero, Yusef Ederhy (hermano de mi abuelo), Francisco Galeote, Marcos Hasán, Salomón Amselem (todas en la Calle Real) y Jacob Bensabat en la calle Guezarim. Guahnunu fue un personaje admirablemente descrito por el escritor larachense León Cohén en su libro “La memoria blanqueada”, obra que tuve el honor de presentar en Madrid conjuntamente con el autor y el entonces Presidente de la Comunidad Judía, el tetuaní Jacobo Israel.
Las dos restantes puertas frontales pertenecían a la sinagoga. La de la derecha para entrar, y en cuyo banco de entrada a la derecha casi se tropezaba con los pies del shamah (semejante a un sacristán) Jay Daued, un magnífico meldador (lector litúrgico, y orante de memoria) oriundo de Demnate que trabajaba de camalo en el puerto. Y la puerta de la izquierda que permanecía abierta y bloqueada por un banco a modo de mejitzá (separación) para que las mujeres sentadas en sillas o de pie en el patio pudieran observar y participar en los rezos.  Banco que ocupaban los meknasis Salomón Toledano (padre de las dos parejas de mellizas Esther-Mercedes y Chelo-Anita) que actuaba como administrador, saliah (oficiante) y parnás (organizador); su hermano Rebí Abraham (padre del larachense nacido alrededor del año 1918 Boris Toledano Oziel, el Presidente de la Comunidad Israelita de Casablanca, y el más anciano y veterano a nivel mundial) y Jacob Toledano (no eran familia, propietario de la Tienda “La Favorita” bajo los arcos de la Plaza España), así como los hermanos Emquíes (especias y ultramarinos en la calle Italia). Todos ellos con su numerosa prole y familiares.
Banco que ocupaban los meknasis Salomón Toledano (padre de las dos parejas de mellizas Esther-Mercedes y Chelo-Anita) que actuaba como administrador, saliah (oficiante) y parnás (organizador); su hermano Rebí Abraham (padre del larachense nacido alrededor del año 1918 Boris Toledano Oziel, el Presidente de la Comunidad Israelita de Casablanca, y el más anciano y veterano a nivel mundial) y Jacob Toledano (no eran familia, propietario de la Tienda “La Favorita” bajo los arcos de la Plaza España), así como los hermanos Emquíes (especias y ultramarinos en la calle Italia). Todos ellos con su numerosa prole y familiares.
Muchas veces el ritmo de los rezos se interrumpía, debido al fuerte carácter de los protagonistas con frecuentes disputas por motivos rituales, de programación o de lectura entre los dos paisanos Toledano que se sentaban juntos, Salomón y Jacob. Estos solían utilizar en sus disquisiciones el judeo árabe, a pesar de que llevaban décadas viviendo en Larache, forma dialectal habitual en las juderías de la zona francesa, con frases castellanas con una peculiar entonación y pronunciación. Motivo por el que en ocasiones a veces Jacob encahseado (cabreado) abandonaba la esnoga para irse a otra próxima (generalmente a la de Moryusef, donde era bien acogido pues era un buen meldador de potente voz) pero durante breves períodos de tiempo; y el regreso se solía producir con un efusivo shalom entre ambos. El saliah sibur (oficiante principal) David Gabay (que era el shohed o matarife ritual de la comunidad) más conocido por “David Elgué”, sobrenombre del saddik de su pueblo, oriundo de la ciudad de Demnate, al igual que varios de los asistentes a la esnoga, intentaba mediar en las controversias. Ante la impavidez de mi abuelo Yamín propietario de la sinagoga, hombre de apariencia serena, el más instruido en materia litúrgica y religiosa de los asistentes pues había estudiado en la yeshivá o seminario de Meknés), pero también con gran carácter. Yamín Edery Busidan era hijo de Vida (“Máma”) Busidan, que fue madre también de los conocidos rabinos Messas por su segundo matrimonio con Rebí Haím Messas; y biznieto del celebre saddik de Meknés Rebi Daued (David) Busidan o Boussidan.
Por las disquisiciones anteriormente relatadas entre los dos miembros de mi esnoga, que no suelen ser infrecuentes en otras sinagogas y de las que a veces también he presenciado en Madrid, casi como si fuese una “tradición”, comprenderá mejor el lector la conocida historieta del náufrago judío en una isla totalmente desierta. Que al socorrerle al cabo de varios años los rescatadores hallaron que había construido además de su casa, dos edificios más para sinagoga: uno cerca del mar y otro en la colina. Cuando asombrados le interrogaron respondió, ante lo que consideraba una incomprensión por parte de los goys: “¡Que era para cuando se pelease en una de ellas, irse a la otra¡”.
La esnoga de Berdugo era de forma rectangular y en la pared opuesta a la ventana de “tía” Donna formaba como una T, en cuyo extremo derecho superior estaba empotrado a media altura un artístico y esculpido armario en referencia al “Arca de la Alianza” que servía de Hejal (para los judíos ashquenazís Aron Akodesh o “Arca Santa”) conteniendo los Sefarim (“Rollos de la Ley”). Debajo recuerdo que se sentaba el “ceutí” Mojluf Gabay con su familia, oriunda de Demnate. Entre los Sefarim había un Sefer Torá o “Libro de la Ley” (manuscritos en piel de cordero con unas características y condiciones especiales y enrollados en dos artísticas maderas coronadas con adornos de plata o tapujim) escrito y confeccionado en Jerusalén en memoria del larachense Simón Benamú, comerciante, viajero y explorador en el Amazonia, ofrecido por su viuda y sobrina Meriam Benchluch “Tití”. El Sefer Torá es una copia manuscrita del Pentateuco (los Cinco Libros de Moisés) en pergamino procedente de un animal casher (excepto el buey) especialmente preparada y escrita por expertos escribas (soferim) profesionales.
También en la misma zona se ubicaba la numerosa familia Benchluch, con el conocido Practicante Yusef encabezándola. Era enfermero del Dispensario cercano al Hospital Civil y de la familia de los Guisa, de los que aprendió el habitual trato y saludo protocolario y cortesano que utilizaba con pacientes y amigos. No se despedía de nadie en la calle dándole la espalda sin antes dar tres pasos hacia atrás. Frente al hejal en el otro extremo de la T (izquierda) estaba situada la tebá (estrado y mesa a modo de púlpito de lectura de la Torá), con una ventana lateral que daba al patio para que a través de ella las mujeres pudieran contemplar al saliah sibur (oficiante principal) y a los olim (los llamados a leer la Torá cuyos dos primeros debían ser un Cohén y un Levy)). También recuerdo a la familia Beneich, oriunda de Alcazarquivir, sentados al pie de la tebá, con el “patriarca” acompañado entre otros de sus hijos Menito, el adjunto de Don Mariano Jacquetot, y de Samuel. Vivían en el edificio del krez (calvo) Bengoa en la calle Duquesa de Guisa, donde vivían también la familia Bensimon cuya hija Marcelle se casó con el Primer Ministro de Gibraltar Sir Yoshua Hassan.
En la hilera central de bancos que dividían longitudinalmente la esnoga se sentaba mi abuelo Yamín, propietario del edificio. Y entre otros también los miembros de la familia de Chalóm Amselem (el farmacéutico Abraham, el Dr. Amram o Armando, Jacob o Jacobi, capitán mercante, Isaac, Mair y el Dr. Jaime, único de los hermanos actualmente vivo y en California) sobre todo el día de Yom Kipur “Día del Perdón” (una semana después de terminar Rosh Ashaná u “Año Nuevo”) que es cuando les recuerdo en la sinagoga. Los niños éramos numerosos, sobre todo los días de fiestas, y cuando se nos pasaba las reprimendas de los mayores por corretear entre los bancos distrayéndoles en sus oraciones, charlábamos en voz baja. Los que más frecuentaban la esnoga eran los de clase media baja, que luego de adultos han resultado buenos meldadores. A estos, de familia muy numerosa generalmente, les caracterizaba que los trajes que “estrenaban” en las pascuas llevaban el ojal de la solapa de la chaqueta a la derecha, ya que las expertas y baratas costureras de entonces sabían perfectamente como adaptar el traje usado del padre o del hermano mayor, dándole la vuelta. Pero lo curioso, y que recuerdo siempre con relativa sorpresa, era que durante la lectura de la Torá (el momento más sagrado del oficio junto a la silenciosa oración de la Amidá) la mayoría de los hombres salían a la puerta a charlar, y nosotros aprovechábamos esa casi media hora para bajar corriendo la Calle Real hasta el puerto. La Amidá (o “Shemoná Ezré” por componerse de 18 oraciones, aunque luego se añadió una más) debe su nombre a que se reza de pié, constando de tres partes que se atribuyen cada una a Abraham, Isaac y Jacob. Se melda tres veces por día (en el shahrit de mañana, minjá de tarde y arbit de noche) de pie, en silencio y máxima concentración siendo su sublime momento el recitado de la Keduchá en voz alta que es la oración de los ángeles.
La sinagoga de Berdugo fue edificada y creada a finales del siglo XIX por el comerciante de Meknés o Mequinez radicado en Larache, Joseph Berdugo Ohana, casado con Yael (“Máma”) Benchluch, que era hijo del saddik Rebí Yudah más conocido como “Jajam Halav Hashalom” y nieto del saddik el “Malaj” Rafael Berdugo. Joseph o Yusef, que era mi bisabuelo paterno (padre de mi abuela Simha Berdugo Benchluch, esposa de Yamín) fue un emprendedor empresario, hombre de confianza del Sultán en sus negocios en el norte del país y en Europa, por cuya razón efectuaba frecuentes viajes al vecino continente, principalmente a Manchester y Londres. Estos viajes contribuyeron a que incorporase a sus hábitos “el comer en mesa alta con cuchillo y tenedor”. Hay que tener presente que hasta la llegada de los españoles y franceses a Marruecos, lo habitual era comer sentados en el suelo, en una mesa baja y con cuchara o mgerfa. Recuerdo que a esta, los judíos de origen megorashim (expulsados de España que convivían en las ciudades del sur con los judíos toshabim u autóctonos del país) del mellah de Meknés y Fez, la denominaban kutshara al igual que muchos otros vocablos por su cultura original hispánica.
Lo anecdótico era que a la hora de almorzar, por novedosa curiosidad, a sus los vecinos y amigos les gustaba presenciar su forma de comer al estilo nasrani. Vivía en la primera planta de la sinagoga, que consistía en un gran espacio o galería cubierta acristalada que daba al patio de la planta baja, y de donde se abrían varias habitaciones que servían de cocina y dormitorios, efectuándose las comidas en la galería. La azotea o stah, a la que se accedía por una estrecha escalera de paredes siempre blanqueadas, era utilizada por las mujeres como lugar de tertulias al tender la ropa. Así como por los orantes hombres de la sinagoga las noches de novilunio para meldar (rezar) el Birkat Alebaná u Oración de la Luna. Sucedía a los siete días aproximadamente de vislumbrarse la Luna Nueva o creciente visible de ésta, generalmente después de las tefilot (oraciones) del arbit (rezos de la noche) del shabat (sábado) o noche de alhad (domingo). Para nosotros los sefardíes, me comentaba mi abuelo Yamín, la oración de la Luna era más un birkat o bendición que un kidush lebaná o santificación; y que era o representaba cada principio de semana o shabuah una bienvenida a la Shejiná o “Presencia Divina”. Años antes de la independencia del país en 1956, las habitaciones sirvieron de vivienda a varias familias; y a una de ellas, como la de Azagury, al mismo tiempo también la utilizaba de fábrica en cuyo horno elaboraba y comercializaba una deliciosa carne de membrillo.
Casi siempre nuestros recuerdos desembocaban en la noche de Kipur al salir de las diferentes esnogas. Solíamos esperar en la esquina de la calle Oddi a los amigos que salían de otras sinagogas (todas en callejuelas de la Calle Real o en el Barandillo) como las de Taregano (o de Castiel), Eljarrat, Isaac Amselem, Beniflah, Abitbol, Asayag, Moryusef, Bendayan, Salmón, Benhazan, etc, y que subían por la empinada Calle Real. Tras la Independencia de Marruecos, todas estas esnogas fueron cerrándose, quedando solamente la Sinagoga Parente, la última y única construida en la ciudad moderna. La mandó crear Estrella Beniflah, larachense residente en Barcelona en memoria de su esposo. Actualmente también inexistente en su función, estaba situada en una bocacalle de la Cuesta del Mercado de Abastos (a mano derecha), en el primer piso en cuya planta baja vivía la familia de Jacob Beniflah. La Calle Real, al igual que todas sus bocacalles (las de la derecha ascendían en pronunciada pendiente al igual que las de la izquierda bajaban hasta desembocar en el Barandillo) estaba en tinieblas, ya que la única luz pública era la de las puertas de las casas, y al ser Kipur estaban apagadas. Solamente algunas pocas viviendas donde vivían una minoría de musulmanes y cristianos estaban encendidas. Y estos paisanos por esa perfecta convivencia y entendimiento entre las tres creencias que existió en la ciudad durante la época del Protectorado de España, conociendo las costumbres y reglas religiosas judías, solían en ocasiones sin previa petición, encender o apagar la luz de escaleras y pasillos.
Atravesábamos el Zoco Chico, continuábamos por la también apagada calle Italia donde vivían numerosas familias judías. En una pequeña bocacalle a la izquierda vivía la conocida “pedigüeña” Meshoda de Coco, a la que la policía encontró muerta en su habitación y hallaron que un armario empotrado se abría a una habitación secreta llena de vasijas y viejas maletas ¡repletas de miles de monedas hazanías, francos y pesetas de cobre y níquel¡ Era el avaro fruto de muchos años de pública mendicidad, pero según los descubridores del tesoro, las monedas por su estado de podredumbre al cogerlas se deshacían en las manos. Atravesábamos la Avenida del Generalísimo (anteriormente Carretera de Alcázar, luego Reina Victoria y actualmente Mohamed V) algo más iluminada por las farolas, donde algunos se despedían (Fereres, Castiel, Medina, Matitia, etc) para remontar la calle. Los demás seguíamos por la calle Cervantes, la Travesía de la Iglesia, o bien por el Pasaje Gallego si queríamos hacer tiempo para seguir charlando y llegar lo más tarde al domicilio (el mío en esa época en el Pasaje Moreno, posteriormente denominado calle Baleares, antes de trasladarnos al chalet de Sor Ichara Moderno que compró mi padre a Moreno). Domicilios donde lo único que nos esperaba era ir a dormir en ayunas en una casa totalmente a oscuras, excepto si las velas, candil o mariposas encendidas antes del Shemá Kolí del arbit (oficio de la noche) continuaban encendidas. Al desembocar en el “Paseo” de la calle Chinguiti (antigua calle Canalejas y hoy Hassan II) las penumbras se alternaban con la mortecina luz de las bombillas de los portales de las casas de los naszranis. Casas en general de la zona cuyos casquillos de bombilla solían estar vacíos, puesto que “Yaacobito el Electricista” (algunos le llamaban “Marconi” y también el de la dolmáu oscuridad) ya se había ocupado regularmente de sustraerlas para “revenderlas” a sus propietarios con su eterna cantinela de: “Por una monedilla, unos cigarrillos, un cafetillo, la voluntad y le cantaré un cantarcillo” cuyas coplas eran siempre las mismas “!Mariloli, sin robarlas coshí una bombilla de tu caza…¡” .
Pero lo curioso era que el Paseo, que era la calle más importante, comercial y concurrida de la ciudad, también estaba esa noche poco iluminada y triste, y además con pocos paseantes y transeúntes. Se debía a que los dos cines más frecuentados de la ciudad y que se ubicaban en dicha calle Chinguiti, como eran el Cine Ideal y el Teatro España, y que daban una gran luminosidad y animación a la calle, estaban cerrados y totalmente apagados, ya que sus propietarios eran judíos. El primero había sido adquirido por Salomón Amar a la familia Gallego y el segundo pertenecía mayoritariamente a la familia de Isaac Benasuly. El Cine Avenida en la calle Cervantes frente al Pasaje del Cine Ideal se estaba construyendo por su propietario Luís Lodra, y el Cine Coliseo María Cristina perteneciente a Agrela situado en la calle Soldado Sequera, se ubicaba lejos de las calles de tránsito habitual.
A la altura del Cine Ideal, los diversos acompañantes comenzábamos a dispersarnos en dirección a los respectivos domicilios. Los Azulay, Benayon, Toledano, Bendodo, Amar, Abergel, Belity, Bohbot, Abehsera, Trojman, etc, en dirección a las a la Plaza de Barcelona, denominada pomposamente según constaba en una placa “Plaza del Concordato Franco-Perón”. O por bocacalles anteriores como la calle Asturias. Los Oziel, Salama, Ayach, Benarroch, Muyal, Sabah, Pariente, etc…, hacia el “campito de Castiel” (donde se instalaban los circos) en las calles a la izquierda de Chinguiti. Los Benchluch, Bendayan, Ezrien, Benquesús, Sliman, Beniluz, Moryusef, Eljarrat, Emquies, Amselem, Susana, Gabay, Saraga, etc, en los sectores a la derecha de Chinguiti. Algunos por la calle Cervantes continuaban por la calle Duquesa de Guisa (antigua Cónsul Zapico) y Capitán Lopera (Obadia, Bensabat, Toledano, Malka, Moryusef, Buskila, Muyal, Emergui, Oziel, Melul, etc…) hasta Soldado Sequera, calle que se prolongaba con las dos Sor Ichara (Antiguo y Moderno) al bifurcarse en la esquina de la tienda del susi.
Otros pocos retrocedían hasta la Plaza de España (Sonego, Beneich, Susana, Cohen, Bendayan, etc…) para distribuirse por las avenidas que partían de la actual Plaza de la Liberación como eran la del General Barrera antiguo Comandante Miliar de la Plaza (luego Avenida del Nador y actual Muley Ismael), 17 de Julio (antes Primo de Rivera y actual Mohamed Zerktouni) y Duquesa de Guisa). Y muy pocos hasta el lejano Barrio de las Navas donde solo vivían seis familias judías (Anidjar, Caro, Amor, Bendayan, Benchluch y Benguigui). Barrio lejano en aquella época para nosotros los de “Chinguiti” y con cuyos residentes solo coincidíamos y nos veíamos en el Paseo, en los cines, fiestas, playa o en los colegios, principalmente Grupo Escolar España, Patronato Militar y en los Maristas. Casi colindante con el barrio de las Navas se ubicaba el Barrio del Nador, donde además de algunos campamentos y estamentos militares, se hallaba el mayor número y concentración de Marruecos por metro cuadrado, de lupanares, mancebías, heteras, meretrices y cortesanas, tanto indígenas como españolas.
Muchos años después, en el 2007, regresé y visité algunas ciudades del ex Protectorado, invitado oficialmente por el Señor Cónsul General de España en Tetuán y Cónsul en Larache Javier Jimenez-Ugarte, para dar unas conferencias en la antigua capital del Protectorado y en mi ciudad natal, sobre su evolución histórica y tradiciones. Acompañado de mi esposa y del Director del Colegio Español “Luis Vives”, el asturiano José María Montes, visité el cementerio judío nuevo (situado junto al católico) que hallamos en un estado de deplorable abandono y destrucción (el Director al ver mi estado de ánimo se ofreció a restaurar y arreglar, benévolamente, la destruida tumba de mi abuelo Yamín, lo que efectuó en unas semanas). La búsqueda de la tumba de mi abuelo Yamín y de otros familiares se vio facilitada gracias a la labor y a la guía numerada del cementerio realizada por nuestro paisano residente en Miami Isaac Abeckjerr (Abergel). Visitamos la ciudad vieja y fui recordando y evocando toda mi juventud y los lugares que visitábamos, con mis acompañantes.
Penetramos en la calle Oddi, llamamos a la puerta de la antigua esnoga y nos abrió una señora musulmana de cierta edad. Le expliqué que deseaba visitar la vivienda, poniéndole en antecedentes de lo que había sido el edificio Con todo respeto y amabilidad nos acompañó y enseñó los diferentes espacios. Lo que fue sinagoga era una gran sala con madraques y mdareb (colchones) adosados a las paredes, que debía servir como dormitorio, comedor y sala de estar de la numerosa familia. Fui recordando en voz alta vivencias, donde se sentaba cada uno de los orantes y las ubicaciones de los diferentes bancos, estrados y objetos. Hasta que cargado de emoción no pude retener unos sollozos que contagiaron a la anfitriona. Al despedirme le dejé disimuladamente, para no herir su sensibilidad y no producirle hachuma o bushá (vergüenza), una cantidad de dirhams, con el pretexto que lo ofreciese a los msaken, aunque bien se observaba que esa familia eran los más necesitados.
José Edery
Mi agradecimiento a mi paisano y escritor larachense, el letrado Sergio Barce por las fotografías e imágenes en este artículo. Para mayor información relacionada con este artículo u otros de similar contenido, consultar o leer la obra de próxima aparición “Viajando por el Magreb Hispánico”, de José Edery. Dr. J.E.B. “Al Tebíb Harofé” – Madrid, Octubre 2011.
NOTA: Las fotos de las bodas hebreas en Larache las he tomado prestadas de la página de mi paisana larachense Soly Anidjar, a la que podéis entrar en: http://solyanidjar.superforum.fr/t4110-larache-nostalgia-historias-y-fotos-de-mi-familia
Luis María Cazorla. autor de la novela «La ciudad del Lucus», jurista larachense de reconocido prestigio, abogado del Estado, catedrático, letrado en ejercicio y novelista -me remito a lo publicado sobre él en este blog-, ha enviado el siguiente comentario al respecto:
No me voy a referir a la estupenda entrega que Edery nos ha hecho sobre las sinagogas de Larache, a pesar de que él me lo pide. Me salen de la pluma unas letras de vuelo más alto.
Edery significa mucho para la historia reciente de Larache; es uno de los principales poseedores de su memoria histórica viva. Por cierto, ¿cuándo él y Barce darán nombre a una calle en Larache, algo tan merecido si nos atuviéramos a razones de pura justicia? Sabe todo, todo fluye en él como un manantial incontenido; te desborda: “Pepe, Pepe, más despacio” le tenía que decir cuando le sacaba datos para mi novela La ciudad del Lucus hace un par de años, y cuando se los saco ahora para Los asesinatos de Cuesta Colorada, que tengo muy adelantada en el telar.
Para La ciudad del Lucus me suministró datos muy valiosos relativos al desembarco en Larache del destacamento español encabezado por el teniente coronel de infantería de Marina, Dueñas Tomasetti, el 8 de junio de 1911, y la favorable acogida que la colonia judía dio a este trascendental hecho.
Para Los asesinatos de Cuesta Colorada me ha suministrado “jugosos” datos sobre la relación amorosa del general Fernández Silvestre con la bella judía Meriam, relación que encontró cobijo en uno de los locales de la Cuesta del Haman.
Esto es sólo un ejemplo de la enciclopédica “sabiduría larachense” de Edery copiosamente regada por un gran amor hacia Larache y sus derivaciones.
Sinagogas de Larache es un documentadísimo y muy ilustrado relato de lo que Edery atesora. Enhorabuena y gracias… ¡ah!, espero con impaciencia su Viajando por el Magreb hispano.
Luis María Cazorla
Este 19 de Octubre, en TETUÁN, Exposición LARACHE / AL-ARAICH de la fotógrafa larachense GABRIELA GRECH
Tras su paso por Casablanca, la Exposición itinerante del trabajo fotográfico de Gabriela Grech, se inaugurará este 19 de Octubre en el Instituto Cervantes de TETUÁN.
Otra oportunidad más para poder admirar sus imágenes sobre Larache, su paisaje urbano y su paisaje humano.
La exposición se mantendrá en la ciudad tetuaní hasta el próximo 9 de Noviembre, y luego recalará en:
TÁNGER del 15 de noviembre al 8 diciembre 2011
FEZ del 15 de diciembre al 8 de enero 2012
MARRAKECH del 12 de enero al 5 de febrero 2012
Y finalmente en RABAT del 9 febrero al 5 de marzo de 2012.
Cuando se inauguró en Casablanca, colgué en este blog la conversación que Gabriela Grech mantiene con Francisco Carpio, que os sugiero leáis si aún no lo habéis hecho. Ahora vuelvo a hacerlo, pero en árabe, para nuestros paisanos marroquíes.
En algún momento de esa conversación, Gabriela confiesa que hay un velo de imágenes en su memoria que cubren sus ojos cuando contempla al Larache de hoy… ¿Hay mayor declaración de amor a una ciudad?
Una parte de su trabajo fotográfico consiste en una yuxtaposición de imágenes: unas, las que Gabriela tomó hace años de algunas calles de Larache, con otras tomadas no hace tanto. La superposición de estas imágenes crea un efecto de estupefacción en quien las observa, al comprobar, como lo hacen los ojos y la cámara de Gabriela Grech, que la realidad va borrando a los recuerdos. De entre ellas, quizá la más sugerente, por su valor simbólico, por el significado para los larachenses, sea la del Cine Ideal.
En esta fotografía, vemos cómo su viejo espectro va siendo devorado por un enorme inmueble que se levanta lenta pero inapelablemente para borrar su huella sin compasión y hacer desparecer los sueños que se refugiaban en su sala de proyecciones desde hacía años…
Sergio Barce
Crítica del escritor JOSE SARRIA de mi novela «UNA SIRENA SE AHOGÓ EN LARACHE»
He recibido la crítica que el poeta, ensayista y crítico literario, José Sarria, ha publicado tanto en la Asociación Colegial de Escritores de España, sección Andalucía, como en Papel Literario. Después de leerla, sólo puedo darle las gracias por su indulgencia, por sus palabras, por la excelente impresión que le ha causado mi novela. El paralelismo que hace entre «Una sirena se ahogó en Larache» y «El pan desnudo» de Mohamed Chukri me llena de satisfacción porque esta última es una de las novelas que más admiro. Quizá sesa muy osado el reproducir lo escrito por José Sarria en mi propio blog, pero quién se resiste a una buena crítica, así que la comparto con vosotros.
Sergio Barce
Una sirena se ahogó en Larache
de Sergio Barce
(Editorial Círculo Rojo, 2011)
por José Sarria
Tras la lectura de Una sirena se ahogó en Larache, de Sergio Barce, experimenté la sensación de intertextualidad que subyace en el relato, frente a la novela El pan desnudo, de Mohammed Choukri. Ambos son dos textos que, con la diferencia temporal que les separa, comparten espacio creativo, a la vez que personajes de la escenografía del norte de Marruecos. Los protagonistas podrían ser perfectamente transferibles de un relato a otro; pero, a pesar de compartir el cosmos social y otros elementos similares, el objetivo de ambos libros es bien diferente.
Según Mezouar El Idrissi, cuando Mohammed Choukri escribió su novela autobiográfica El pan desnudo, lo hizo “buscando un ideal para salir de un ambiente social deprimido y sórdido … / … buscando un sentido a su existencia, a la condición humana, pero sintiéndose extraño en su propia tierra, perseguido por circunstancias y lugares llenos de miseria y privación” [1].
Por su lado, Sergio Barce, autor de Una sirena se ahogó en Larache, está marcado de forma indubitada por la experiencia vital de su infancia, que transcurrió en las calles de Larache. Barce no se siente un extraño en la que fue su tierra, al contrario, hace de ella una utopía sobre la que fundamentar la construcción de su obra. Él no busca, como Choukri, un “ideal para salir de un ambiente deprimido”, sino que utiliza este magma de la experiencia que habita en su memoria y lo reelabora para construir un relato en la frontera de la épica cotidiana, visto desde el asombro, desde la imaginación encendida de los niños, con los ojos infantiles de Tami, su protagonista.
Choukri y Barce utilizan similares escenarios y personajes, si bien con objetivos disímiles. El primero para denunciar y reivindicar una salida, el segundo para regresar a aquellos lugares en los que junto a su familia (que residía en Larache desde la época del Protectorado) vivió los primeros años de su vida. Prueba de ello son sus anteriores novelas En el Jardín de las Hespérides (2000), Últimas noticias de Larache y otros cuentos (2004) y Sombras en sepia (2006), libro con el que obtuvo el Premio de Novela Tres Culturas de Murcia, todas enmarcadas o referenciadas en un pasado localizado en esta ciudad, que pulsiona, de forma definitiva, la actividad creadora del novelista.
Como ha escrito el profesor Abdellatif Limami, “con Una sirena se ahogó en Larache, se consigue finalmente el reto tan deseado: escribir del Larache de hoy pero desde dentro de una familia marroquí muy humilde, con muchos problemas de cara al futuro de sus hijos y plasmar al mismo tiempo la desilusión que supone la desaparición paulatina de la memoria y la historia de un pueblo a favor de una mera política del lucro o tal vez de la ignorancia … / … El relato gira entonces en torno a una niñez castrada que sólo salva la desbordante imaginación. De una familia muy humilde, Tami, un niño de casi diez años, a imagen del niño yuntero, crece como una herramienta, a los golpes destinado. Los relatos que su imaginación teje constituirán la única válvula de escape que le permite resistir y erguirse” [2].
Efectivamente, Tami mostrará desde el principio de la novela una imaginación desbordante, cuyos efectos plásticos se hacen visibles a través de la interconexión de dos planos narrativos (quizá el mejor logro del texto) que describen, por un lado, la cotidiana realidad y, por otro lado, la eclosión de una fantasía sin límites, y que el autor fusiona a la perfección en el relato, con una descripción de continuidad magistralmente labrada. Son brillantes los momentos en los que Tami, arrebatado por el éxtasis de su ilusión, escapa de su entorno y huye a otros universos que ha conseguido crear en su inocente corazón gracias a las múltiples historias que ha escuchado de su abuelo, El Hach, sobre el rescate que protagonizó Barbarroja de la Princesa de Argel, de Salah al-Din, de Scheherezade o del sultán Mülay al-Mansür al-Dahabi, o de los viajes de Simbad, de Ulises o de las caravanas de camellos camino de Tombuctú.
Sergio Barce lleva a Tami, desde su virginal concepción del mundo, desde su inocente interpretación del marco que le rodea, hacia una especie de deriva a través de los personajes del relato (El Hach, su abuelo materno, su madre Rachida, la hermosa Salwa, Miguelito, el niño español amigo de Tami, el halcón Horr, su hermano Ahmed, o su padre Mohammed) hasta conseguir la complicidad del lector con el protagonista, en esa amalgama de sentimientos, de proyectos y de ideales, con sus luces y sombras, que supone el despertar de la niñez en el trayecto hacia la adolescencia.
Todo el relato se encuentra enmarcado en el dédalo de calles, plazas y monumentos que conforman la ciudad de Larache. Sergio Barce, conoce a la perfección estos lugares, y los cincela en el texto con la esperanza del amante que confía en la resurrección de la amada que dormita. El Balcón del Atlántico, el Zoco Chico, el Castillo de las Cigüeñas, la Calle Real, el café Lixus, la Torre del judío, el Santuario Lalla Menana o el Jardín de las Hespérides, permanecen en el recuerdo del autor y conforman la cosmogonía del relato sobre la que sustentar la historia y a sus personajes.
El momento álgido de la novela se produce cuando Tami cree haber encontrado a una sirena varada en la playa peligrosa. La nereida es la metáfora, el símbolo de la fantasía del niño, en la que se refugia para trascender de su incierta realidad. Sin saber distinguir si lo vivido es cierto o forma parte de su imaginería desbordante, los acontecimientos se aceleran entre la incredulidad de sus más cercanos y la crueldad de quienes creen que ha enloquecido. Los acontecimientos se van sucediendo en la cotidianidad del Larache contemporáneo, desde la ingenua visión de un niño que envuelve de emotividad todo el relato, a pesar de la dureza de algunos capítulos, como el que relata los abusos vividos por Tami a manos de Pierre, un “enzerani” de casi sesenta años. El niño luchará por desterrar sus miedos y sus necesidades más inmediatas, adentrándose en su mundo de fantasía, en donde la justicia y la honestidad vencen a los valores de su realidad más cotidiana, ayudado por héroes, paladines, aguerridos generales y, como no, por el recuerdo de aquella hermosa sirena.
Como leemos en la contraportada del texto, Una sirena se ahogó en Larache es, en definitiva, una “narración que fluye en la frontera que separa las aventuras imposibles de las realidades infranqueables, pero también es una crónica de la vida en las calles de la ciudad vieja de Larache”. Aunque, en las últimas coordenadas de la novela, pudiera existir una denuncia social, éste no es el objetivo del autor, sino más bien contemplar el mundo desde el candor de la infancia, con la inocente mirada de los niños, para hacer posibles otras vivencias, frente a la severidad de un presente decadente que, por doloroso, se hace inaceptable.
[1] Fragmento del artículo “El otro rostro de Mohammed Choukri”, de Mezouar El Idrissi, publicado en “Marruecos Digital” (15-11-2006).
[2] Fragmento de la presentación del profesor Abdellatif Limami, en el Colegio Luis Vives de Larache (14-05-2011)