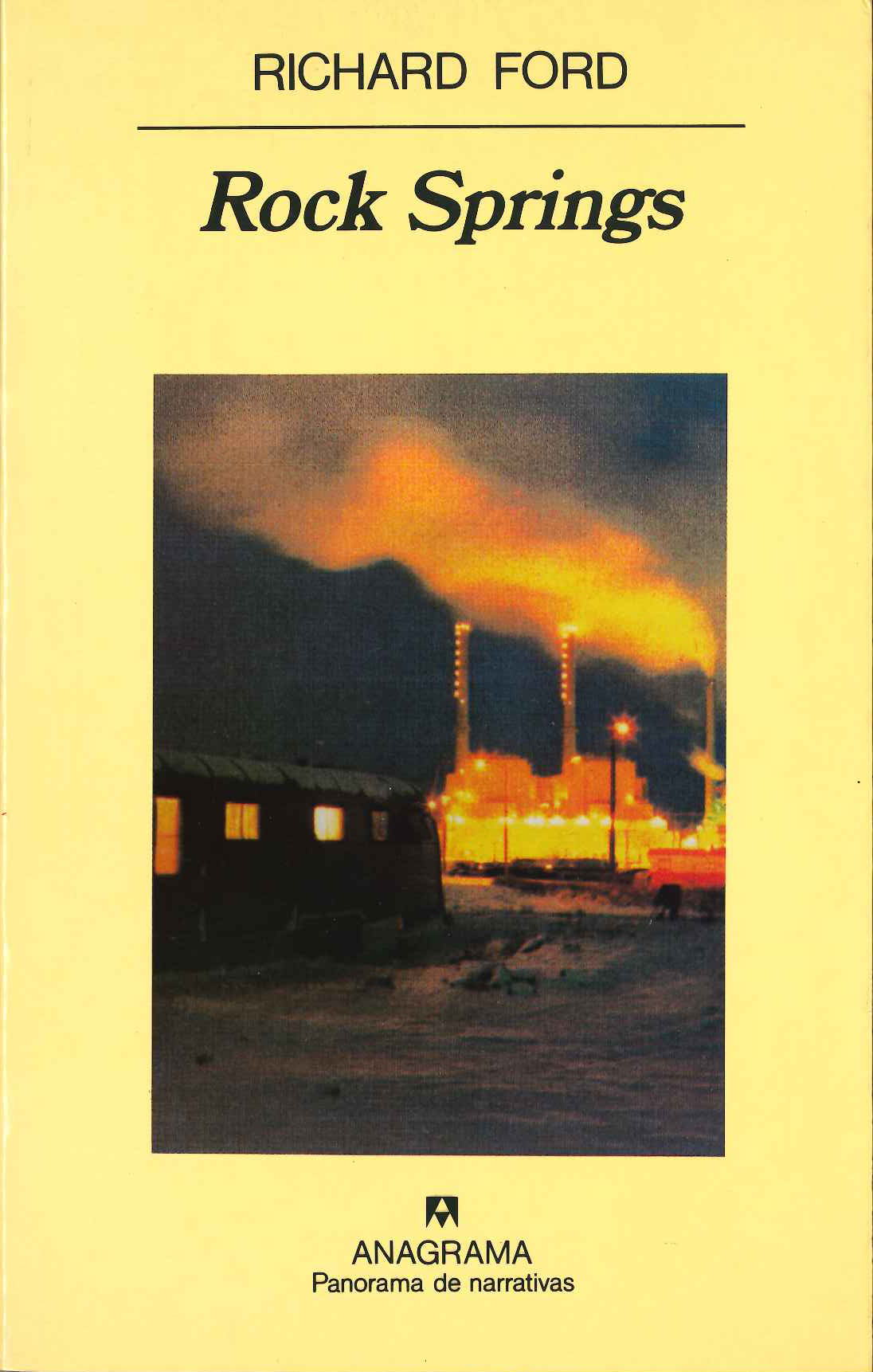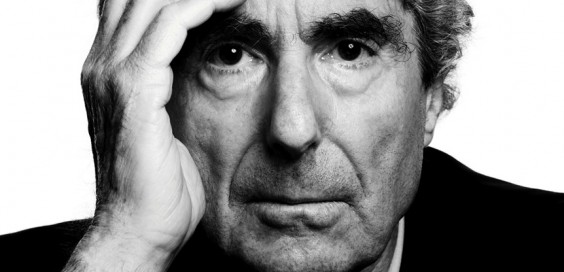Sergio Barce
Blog personal
Archivo de la etiqueta: Richard Ford
DE NUEVO, RICHARD FORD
He dedicado algunos artículos a Richard Ford (sobre sus novelas Canadá y La última oportunidad, para ser más exactos, y también con motivo de la concesión del premio Príncipe de Asturias), y no es necesario decir que es uno de mis autores de cabecera. Desde Un trozo de mi corazón (A piece of my heart, 1976) hasta su último libro, pasando por su trilogía con Frank Bascombe como protagonista en El periodista deportivo (The sporswriter, 1986), El día de la independencia (Independence day, 1995) y Acción de gracias (The Lay of the Land, 2006), todo me parece de una calidad fascinante. Así que, de nuevo, regreso sobre Richard Ford.
Cuando cerré las páginas de su novela Incendios (Wildlife, 1990), me dejó esa sensación que suele habitar en sus historias, la de la devastación o al menos la de un triste vacío. Richard Ford tiene la habilidad de narrar esta pequeña tragedia desde el prisma de un adolescente que comienza a descubrir los sinsabores de la vida, pero tratándolo con un cariño casi protector. Percibimos a través de su relato el progresivo desengaño que va desbordando a ese personaje día a día, cómo su visión de la vida adulta va girando poco a poco hasta sentirse expulsado de ella, como si fuese un testigo incómodo de cuanto los mayores hacen o dejan de hacer.
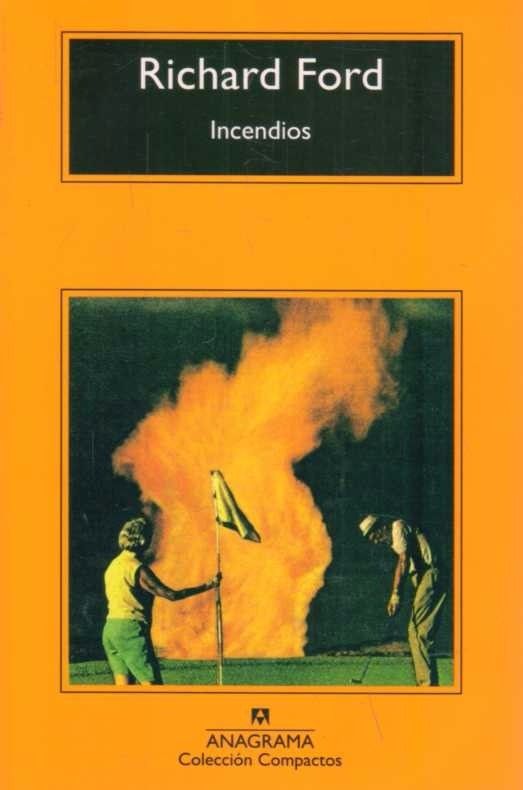
Su padre, que ha ido fracasando en los objetivos que se iba marcando, se convierte de pronto en un brigadista que lucha contra el fuego durante tres días, jornadas que serán fundamentales para el futuro de Joe, que es como se llama el joven protagonista. Pero su padre no acabará siendo ningún héroe. Y su madre conocerá a otro hombre que a ojos de Joe no es sino alguien que le incomoda y que le hace verlo todo de forma turbia y compleja. Toda la vida de Joe queda patas arriba. Pero, como decía antes, Ford logra que nos alistemos al bando de este chico y que sintamos por él una especie de afecto y de simpatía, de compasión, e incluso a veces querríamos hasta protegerlo de la realidad.
“…Yo quería responderle algo, aunque no estuviera hablando conmigo sino consigo, o con nadie. No tenía intención de contarle a mi padre nada de aquello, y quería que ella lo supiera, pero no quería ser el último en hablar. Porque si decía algo, cualquier cosa, mi madre guardaría silencio como si no me hubiera oído, y yo tendría que vivir con mis palabras -fueran cuales fueren- tal vez para siempre. Y hay palabras -palabras importantes- que uno no quiere decir, palabras que dan cuenta de vidas arruinadas, palabras que tratan de arreglar algo frustrado que no debió malograrse y nadie deseó ver fracasar, y que, de todas formas, nada pueden arreglar. Contarle a mi padre lo que había visto o decirle a mi madre que podía confiar en mi absoluta discreción eran palabras de esa clase: palabras que más vale no decir, sencillamente porque, en el gran esquema de las cosas, no sirven para nada.”
(Fragmento de Incendios <Incendies>, con una elegante y cuidadísima traducción de Jesús Zulaika)
Tan emocionante y conmovedor como la novela Incendios (Wildlife) lo es el libro de relatos Rock Springs (1987), igualmente primorosamente traducido por Jesús Zulaika. Se trata de diez narraciones que nos adentran en el mundo fordiano, lleno de pequeñas tragedias, casi siempre de la mano de un niño o de un adolescente, con familias devastadas por circunstancias que no controlan o provocadas de manera accidental o por el devenir de decisiones equivocadas o a las que empujan la propia vida diaria. En cualquier caso, sus páginas de nuevo se llenan de emoción y nos inunda a veces la compasión por estos personajes que avanzan de derrota en derrota.
“…Una conciencia tranquila es un asco de conciencia -le dijo Claude a su padre por la ventanilla…”
(Del relato titulado Niños)
Y es verdad, ninguna conciencia en los personajes que transitan Rock Springs es una conciencia tranquila. Richard Ford no nos deja indiferente ante ninguna de esas vidas que retrata de manera tan minuciosa y detallista. Hay pasajes memorables en este libro de cuentos, en el que no falta humor, cinismo, drama, y tragedias y pequeñas alegrías. El relato titulado Imperio es, sencillamente, magistral.
“…Sims vio por primera vez a Pauline en Spokane, en una fiesta. Una orgía de alcohol y drogas. Sims estaba sentado en un sofá, charlando con una persona. A través de la puerta de la cocina vio a un hombre pegado a una mujer, manoseándole el pecho. El hombre bajó la parte delantera del vestido de verano de la mujer y le dejó al aire ambos pechos; luego se puso a besárselos mientras la mujer le masajeaba el sexo. Sims comprendió que creían que nadie los estaba viendo. Pero cuando la mujer abrió de pronto los ojos se encontró con la mirada de Sims, y sonrió. Su mano seguía asiendo la verga del hombre. Sims no había visto una mirada más inflamada en toda su vida. Su corazón latió deprisa, y le asaltó una sensación como de ir pendiente abajo en un coche sin control en medio de la oscuridad. La mujer era Pauline.”
Desde Rock Springs, que da título al volumen, hasta el último de los relatos, Comunista, la magia de Richard Ford nos envuelve con su prodigioso dominio del cuento corto. No en vano, es uno de los narradores más poderosos y uno de los maestros indiscutibles del relato. Más aún, en mi mesita de noche tengo siempre a mano la primera edición de su Antología del cuento americano <Selección y prólogo de Richard Ford> (2001) que publicó Galaxia Gutenberg en 2002.
Escribe Ford lo siguiente en el octavo relato de Rock Springs, titulado Optimistas:
“…Las cosas más importantes de una vida cambian a veces tan súbitamente, tan irreversiblemente, que su protagonista puede llegar a olvidar lo más esencial de ellas y sus implicaciones; hasta tal punto queda prendido por lo fortuito de los sucesos que han motivado tales cambios y por la azarosa expectativa ante lo que habrá de suceder después. Hoy no logro recordar el año exacto del nacimiento de mi padre, ni cuántos años tenía cuando lo vi por última vez, ni cuándo tuvo lugar esa última vez. Cuando uno es joven, tales cosas parecen inolvidables y cruciales. Pero cuando los años pasan se desdibujan y se pierden…”
Qué maravillosamente retratado y relatado.
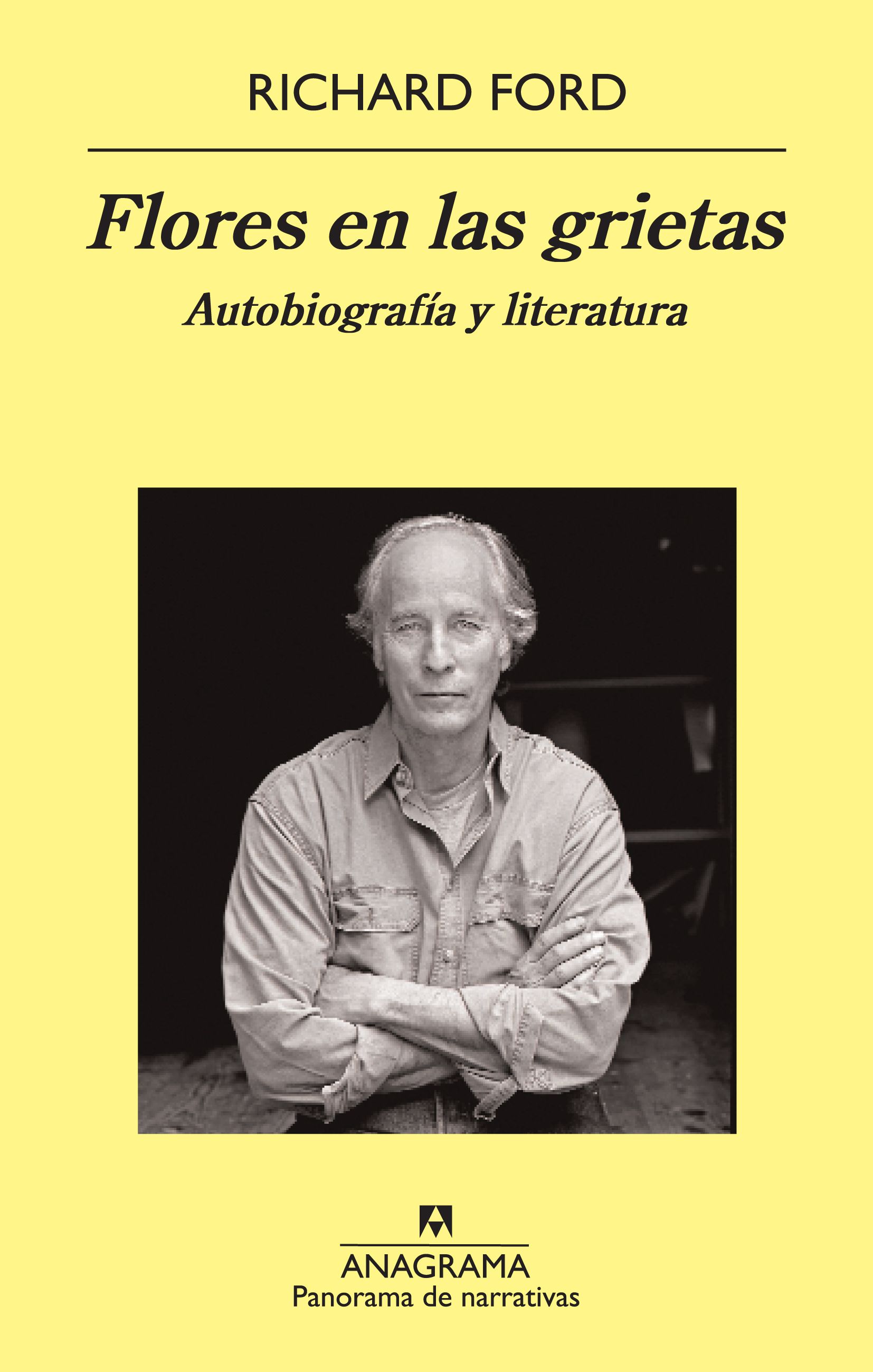
Tras la lectura de Flores en las grietas. Autobiografía y literatura (1992-2006), traducido por Marco Aurelio Galmarini; de De mujeres con hombres (Women with men, 1997), traducido por Jesús Zulaika; de Francamente, Frank (Let me be Frank with you, 2014), con traducción de Benito Gómez Ibáñez; de Entre ellos (Between them. Remembering my parents, 2017), de nuevo traducido por Jesús Zulaika, creo conocer mejor el mundo de Richard Ford, y cada día me parece el más sólido de los escritores americanos en vida. No hay fisuras en sus historias, en su narrativa, en su manera de abordar los temas que le obsesionan. Noto la calidez en sus palabras, su esfuerzo por salvar del desastre a esos personajes que tratan de sobrevivir como pueden, que intentan de mostrar lo mejor de ellos mismos y que, sin embargo, son arrastrados por hechos que los sobrepasan. Devastación, pérdida, soledad, desengaño.
Escribe Richard Ford en su autobiografía, antes mencionada, Flores en las grietas:
“…El silencio ha sido siempre cómplice de mi ignorancia; y la ignorancia, la inadaptación y la falta de preparación han sido siempre mis temores más intensos y familiares. Nunca me acerqué a algo difícil y verdaderamente nuevo sin el miedo a fracasar, y pronto.”
Algo que también me sucede a mí.
Y ahora, a sumergirme en su última obra Lamento lo ocurrido (Sorry for your trouble, 2019).
Todas las novelas y libros de relatos de Richard Ford antes mencionados han sido editados por Anagrama.
Sergio Barce, marzo 2020

LA ÚNICA HISTORIA (The only story, 2018), UNA NOVELA DE JULIAN BARNES
Julian Barnes es uno de los escritores que alimenta habitualmente mi poso narrativo. Aguardo siempre la nueva publicación de Barnes, y la de Richard Ford, Paul Auster, Cormac McCarthy y J.M.Coetzee, igual que espero la nueva película de Woody Allen, y la de Paolo Sorrentino, Thomas Vinterberg, Wes Anderson o Quentin Tarantino. Entre medias, acudo a las páginas ya leídas para revisitarlas, las escritas por Cortázar, Chukri, Bowles, Melville o Capote, y vuelvo a ver las imágenes que rodaran Hitchcock, Coppola, John Ford, Peckinpah o Leone. Siempre me parecen nuevas. Y también, por los resquicios, se cuelan otros narradores y otros cineastas. Y ahí ando amasando toda ese buen hacer para ver si así aprendo algo de ellos y logro moldear un texto sugerente e hipnótico cuando me pongo a escribir.
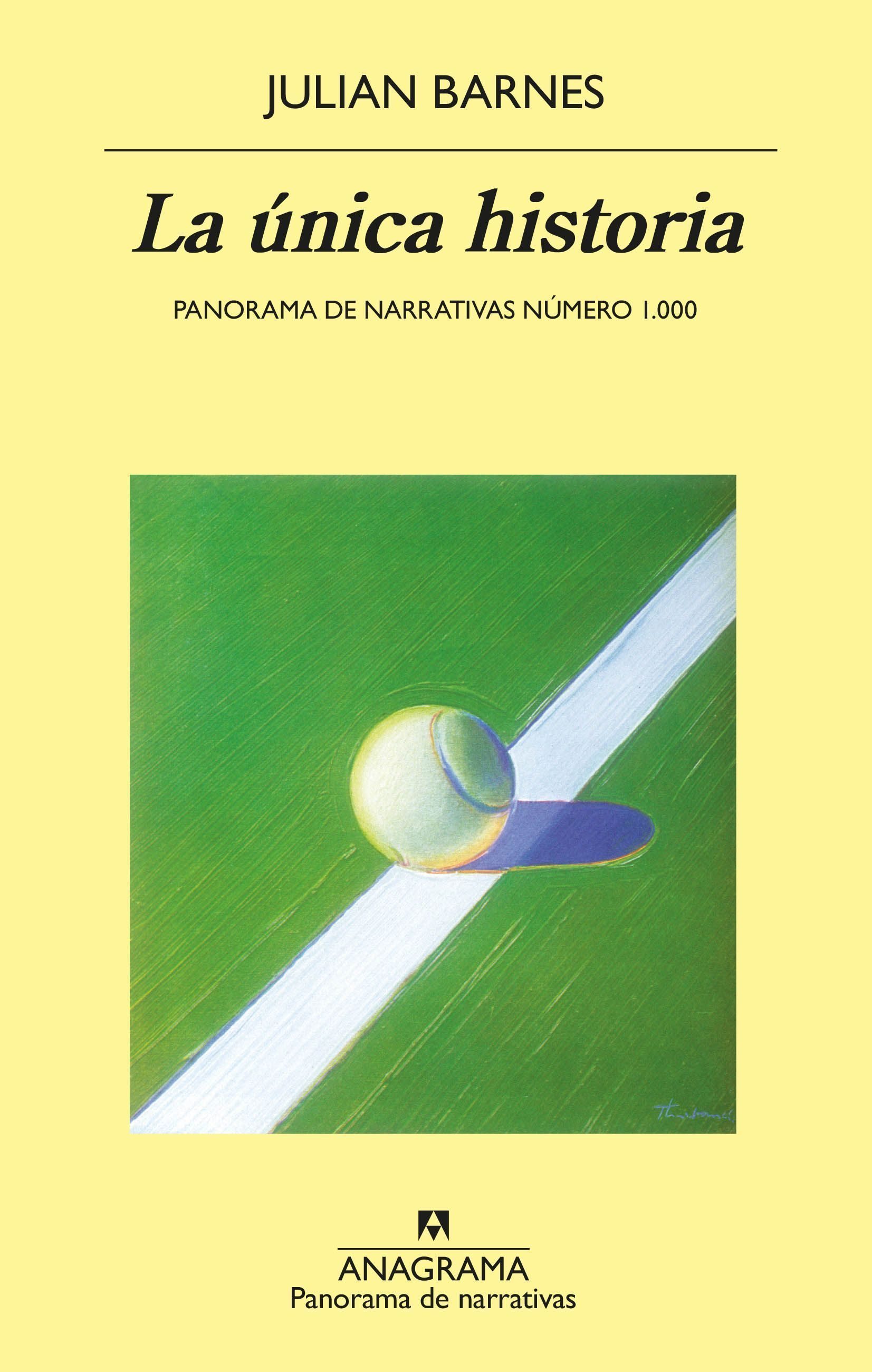
Acabo La única historia (The only story) de Julian Barnes, después de releer De mujeres y hombres (Women with men, 1997) e Incendios (Wildlife, 1990), ambas de Richard Ford. Me sorprende comprobar que hay muchísimas conexiones entre los tres libros. Incendios no deja de conmoverme.
La única historia posee un pulso narrativo asombroso. Digo que asombroso porque mantener en alto la historia sentimental de una pareja (en este caso, un adolescente con una mujer madura) sin que suceda un crimen o sin una trama truculenta o de suspense, sin que exista una tragedia en el sentido más estridente del término, requiere de una maestría de la que no todos los escritores están dotados. Julian Barnes lo está, claro, y lo viene demostrando desde hace años.
En esta novela asistimos primero al nacimiento, casi accidental, de esta curiosa relación entre los dos protagonistas que asumen la diferencia de edad que los separa y que, por supuesto, los enfrenta al orden establecido. Genial el planteamiento de los partidos de tenis. Luego, página a página, vamos siendo testigos de la evolución de esta pareja, una evolución que es natural, lógica y abrumadoramente triste. El personaje de Susan resulta de una riqueza de matices impresionante. Barnes maneja los hilos narrativos de manera sutil, levantando una estructura impecable y elegante, sin olvidar sus siempre acertados toques de humor. Y consigue que la lectura de esta novela acabe convirtiéndose en un deleite.
Sergio Barce, julio 2019
Fragmento de La única historia:
“Te ha llevado años entender cuánto pánico y caos hay debajo de la risueña irreverencia de Susan. Por eso no te necesita a su lado, fijo y firme. Has asumido ese papel de buena gana, amorosamente. Te hace sentirte un garante. Ha supuesto, desde luego, que la mayor parte de tus veinte años te has visto obligado a renunciar a lo que otros de tu generación disfrutan como algo rutinario: follar como un loco a diestro y siniestro, los viajes hippies, las drogas, el desmadre y hasta la cojonuda indolencia. También has renunciado forzosamente a la bebida; pero tampoco es que estuvieras viviendo con una buena publicidad de sus efectos. No le guardabas rencor por nada de esto (excepto quizá por no ser bebedor), ni tampoco lo considerabas un injusto fardo que estabas asumiendo. Eran los hechos básicos de vuestra relación. Y te habían hecho envejecer, o madurar, aunque no por la vía que normalmente se sigue.
Pero a medida que las cosas se van deshilachando entre vosotros, y todos tus intentos de rescatarla fracasan, reconoces algo de lo que no has estado huyendo exactamente, sino que no has tenido tiempo de advertirlo: que la dinámica particular de vuestra relación está activando tu propia versión de pánico y caos. Mientras que probablemente presentas a tus amigos de la facultad de derecho una apariencia afable y cuerda, aunque un poco retraída, lo que se agita por detrás de esa fachada es una mezcla de optimismo infundado y abrasadora inquietud. Tus estados de ánimo fluyen y refluyen a tenor de los de ella: salvo que su alegría, incluso la extemporánea, te parece auténtica y la tuya condicional. Te preguntas continuamente cuánto durará esta pequeña tregua de felicidad. ¿Un mes, una semana, otros veinte minutos? No lo sabes, por supuesto, porque no depende de ti. Y por muy relajante que sea tu presencia para ella, el truco no funciona a la inversa.
Nunca la vez como a una niña, ni siquiera en sus fechorías más egoístas. Pero cuando observas a un padre preocupado que sigue las peripecias de su prole -la alarma ante cada paso zambo, el miedo a que tropiece a cada instante, el temor mayúsculo a que el niño simplemente se aleje y se pierda-, sabes que has conocido ese estado. Por no hablar de los súbitos cambios de humor infantiles, desde la maravillosa exaltación y absoluta confianza a la ira y las lágrimas y el sentimiento de abandono. Eso también lo conoces bien. Solo que este clima anímico, alocado y cambiante está atravesando ahora el cerebro y el cuerpo de una mujer madura.
Es esto lo que acaba quebrándote y te indica que debes marcharte. No lejos, solo a una docena de calles, a un apartamento barato de una sola habitación. Ella te exhorta a que te vayas, por razones buenas y malas: porque intuye que tiene que dejarte un poco libre si quiere conservarte; y porque quiere que te vayas de casa para poder beber siempre que le venga en gana. Pero de hecho hay pocos cambios: vuestra convivencia sigue siendo estrecha. No quiere que te lleves un solo libro de tu estudio, ni ninguna baratija que hayáis comprado juntos, ni ninguna ropa de tu armario: esos actos le producirán un enorme desconsuelo…”
La única historia (The only story) está editada por Anagrama, con traducción del inglés de Jaime Zulaika.

JULIAN BARNES (foto: Robert Ramos)
RICHARD FORD, ESCRITOR
Mi admirado Richard Ford ha obtenido el Premio Princesa de Asturias de las Letras de este año. Aquí reproduzco su discurso íntegro al recibir el galardón.Un discurso sobre la tarea poética del escritor.
Majestades, queridos premiados, señoras y señores:
Pueden imaginarse ustedes el gran revuelo que nos causó a Kristina y a mí cuando una mañana del verano pasado recibimos un e-mail de Su Majestad, en el que se me informaba que, inexplicablemente, se me había concedido y se me iba a entregar hoy este premio magnífico. Siendo como soy norteamericano, digamos que tengo un contacto nada frecuente con… en fin, con monarca alguno. Y mucho menos con un rey y una reina de tan alta realeza como sus majestades. Pero estoy seguro de que podré acostumbrarme: soy escritor. Y no estoy tan ocupado. Tengo tiempo para estas cosas. Confío en que su majestad, el rey Felipe, y yo podamos seguir en contacto. Creo que el hecho de escribir a un rey, y de que ese rey escriba a un novelista (aun sin mediar este premio) seguramente sacará a la luz lo mejor de cada uno. Y no es que lo mejor de Su Majestad no se manifieste en todo momento.
Supongo que el hecho de estar aquí hoy, en este gran salón, en compañía de tantos notables, y de Sus Majestades, debería quizá infundirme un sentimiento de humildad. Pero se me hace difícil sentirme humilde en este estrado donde un día estuvo Woody Allen. Siento más bien un regocijo gozoso ante la maravilla de la vida, ante lo que nos puede acontecer en ella. Estoy seguro de que todos los que estamos hoy aquí sentimos lo mismo. Sin embargo, quienes somos escritores, percibimos siempre lo extraordinario que pueda haber en ese acontecer. Lo sabemos, pues lo encaramos cada día en cada página. Ortega y Gasset escribió, y para muchos de los presentes esto supondrá una observación icónica, que «la vida se nos da vacía». Para expresarlo con sencillez, existir se convierte en una tarea poética. Recibir la vida «vacía» no es sino otra forma de decir que todo puede suceder. Y la tarea poética del escritor consiste en hacer que, con la ayuda de la imaginación, sucedan más cosas, a fin de acrecentar el número de las que pueden concebirse, y, al hacerlo, realzar la riqueza y la densidad de las posibilidades humanas.
Para mí, esa tarea «poética» convierte el oficio de escritor en una vocación gozosa, y optimista: los días como hoy (si es que alguna vez pudiera darse otro día como el de hoy) encarnan casi a la perfección ese carácter gozoso y optimista.
Los escritores son optimistas natos, si no siempre gozosos natos. A fin de cuentas, no competimos entre nosotros, o no deberíamos hacerlo. Cuando a alguno le sucede algo bueno, todos nos beneficiamos, pues vemos refrendada nuestra creencia de que pueden suceder cosas buenas. Un escritor de vocación da por supuesto asimismo un futuro en el que habrá lectores a los que les serán provechosos nuestros libros. También es privilegio de nuestra vocación crear para los demás algo bueno que antes no existía. Mi fallo como escritor, un fallo contra el que he luchado toda mi vida (tal vez a ustedes les pase lo mismo) está en que, aun siendo optimista, a veces, pierdo mi don para lo gozoso. Los asuntos graves me vuelven demasiado grave; en el mundo actual, el mundo que vemos a nuestro alrededor, hay excesiva gravedad, y ello no predispone demasiado a la alegría. Los norteamericanos lo vivimos cuando vemos que Donad Trump puede llegar a ser nuestro próximo presidente. Y les pasa lo mismo a los ciudadanos españoles cuando ven las desigualdades de renta y el abatimiento económico. Y les pasa también a los franceses, y a los griegos, y a los eritreos que huyen de África. Al parecer, la alegría mengua velozmente en el mundo, por lo que supongo que se hacen aún más necesarios los actos de la imaginación encaminados a inventarla.
El novelista norteamericano Henry James escribió una vez que no hay temas más humanos que los que reflejan, en la confusión vital, la relación entre la dicha y la carga, la relación entre las cosas que ayudan y las cosas que causan sufrimiento. Lo que James quería decir era que la vida está llena de infortunios, como la Biblia nos dice; pero que es posible aunar la desdicha con la felicidad e, incluso, con lo gozoso, mediante actos de imaginación. Como las dos caras de la máscara del teatro. No puedo generalizar y decirles a ustedes que la gran literatura sigue siempre una sola dirección, en un sentido o en otro. Pero sí puedo decir que, si estuviera en mi mano, querría ser un gran escritor; y que mi estrategia para lograrlo es siempre, si está a mi alcance, escribir historias que aúnen lo desdichado con lo jubiloso, y que, al hacerlo, se expanda nuestra conciencia de las posibilidades humanas, nuestra conciencia de que cualquier cosa es posible. Sería otra manera de entender a Ortega y su poética de la existencia. En suma: la literatura es libre, ¿no?
En una sociedad libre como la mía y la de ustedes, nadie nos dice lo que debemos escribir. Nada depende del resultado de lo que escribimos salvo si lo que escribimos consigue éxito y es grande. ¿Por qué no tratamos, como hizo Cervantes, de imaginar más, por mucho que las fuerzas reduccionistas de la convención social nos digan que imaginemos menos?
Cuando veo la televisión y leo los periódicos en mi casa, en mi país, veo, por todas partes, que los intolerantes del mundo se afanan por dividir violentamente a los seres humanos. Para nosotros los escritores, sin embargo, la primera fuente de consuelo, la encarnación de nuestro optimismo está en «el otro», en lo mutuo. Lo único que me infunde esperanza es que, a veces, lo único que puede hacerlo son los actos cuyo objetivo es expandir la tolerancia, la aceptación del otro y la empatía, más allá de lo convencional, de lo meramente práctico y de lo mezquino. Los actos «poéticos» que, bien podría decir Ortega, son a un tiempo actos políticos.
Me considero un novelista político. Y no porque escriba acerca de políticos, de elecciones y de asuntos del gobierno y sus consecuencias (cosa que ya hago), sino porque, en mayor medida, todo lo que acabo de decir «es» la política. La política determina el destino de la humanidad al acrecentar nuestra capacidad de aceptar al prójimo, y de encontrar la empatía mutua y una causa común para todos. Si pudiera, rescataría lo que entendemos por política y restauraría el valor de esta palabra; me cercioraría de que evocara la necesidad de una respuesta imaginativa que nos hiciera recuperar la capacidad de vivir juntos, tal y como puede suceder en la literatura, y de que la política no acabara siendo, como en Estados Unidos, sinónimo de egoísmo y cinismo y engaño y despropósito. Sinónimo de infortunio.
Hoy es un día de esperanza. Sé que al recibir este valioso premio puede parecer que pienso que hoy todo tiene mejor aspecto en todas partes, y que poseo un don especial para la verdad. No es así. Hoy soy afortunado, eso es todo. Llegado el día, otro escritor estará donde yo estoy ahora. Y creo que esto es esperanzador. Pero es una verdad evidente para todos que el día de hoy constituye una breve, alentadora y hasta jubilosa unión, una pequeña y exquisita muestra de la clase de unión que el mundo literalmente se muere por lograr. Algo está sucediendo hoy aquí. Se ha traducido con talento la literatura de una lengua «extranjera», una lengua de una cultura distinta. Un editor valiente e idealista ha asumido el gran riesgo de apadrinar esta escritura, y se empeña en encontrar los lectores a quienes va dirigida. Bibliotecarios y libreros se han unido; la televisión difunde este acontecimiento en todo el planeta; sus majestades han dado su imprimátur; todo ello atestigua que hoy no solo asistimos a un acto literario sino también a un acto político, ambos en el sentido más básico y democrático del término «política», allí donde florece la expresión libre, y asimismo en su sentido más emblemático e histórico.
Hoy tengo aquí un cometido de representación, de subrogación de mis colegas del mundo, que valerosamente están haciendo grandes cosas en pro de la tolerancia y la empatía y el destino de todos, a menudo en circunstancias mucho más difíciles de las que yo haya tenido que afrontar nunca. Yo no vuelvo a casa en Siria. No vuelvo a casa en Birmania, o en Sudán del Sur, donde la tarea de la literatura, hacer que algo suceda, hacer que una vida vacía se convierta en poética para bien de todos, es prácticamente imposible. Y, sin embargo, la cumplen. Cabe la posibilidad de que alguno de ellos esté aquí el año que viene.
Mi compromiso, inspirado por este premio, es fácil. Consiste sencillamente en procurar no pensar que este maravilloso obsequio es un galardón que se me otorga al final de mi andadura, no pensar que soy demasiado viejo, que estoy en el ocaso de mi vida, sino más bien considerarlo un estímulo, un afianzamiento de mi determinación de crear algo provechoso para el mundo. Tal vez aportar alegría. Para lograrlo, para esta tarea, les prometo que voy a poner lo mejor de mí mismo.
Richard Ford
RICHARD FORD
«PATRIMONIO. Una historia verdadera» (Patrimony. A true story, 1991) de PHILIP ROTH
Mis autores de cabecera: Garriga Vela, Mohamed Chukri, Paul Bowles, Richard Ford, Paul Auster, Mario Benedetti, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Emmanuel Carrére, J.M.Coetzee, Philip Roth (a veces)… Y un montón de libros más de otros escritores, claro. No había leído aún Patrimonio. Una historia verdadera (Patrimony. A true story) de Roth, quizá porque el último título que había leído de él me había defraudado y temía otro revés. No ha sido el caso. Además, este libro ha removido algún episodio doloroso vivido con mi madre, así que me ha tocado de lleno.
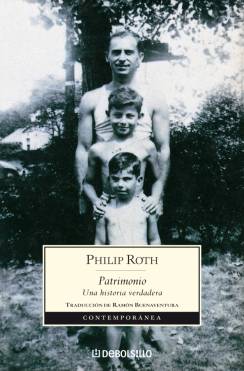 Esta novela autobiográfica de Philip Roth (que he leído en la cuidada traducción del escritor tangerino Ramón Buenaventura), es tan descarnada como envolvente. Escrita en primera persona, narra la dura relación que mantiene con su padre, al que se le diagnostica un tumor cerebral, y detalla todo ese proceso de degradación física que conlleva inevitablemente la vejez y sobre todo esta maldita enfermedad. Hay capítulos realmente duros en la descripción de esa decadencia que sufre todo hombre llegada cierta edad, con los achaques propios y ajenos, con los naturales y los causados por las enfermedades que parecen ansiosas por atacar durante el crepúsculo de nuestros días. Es una especie de larga letanía, una agónica representación del final de la vida. Y a esto se añade el hecho de que, quien padece estos males, es el padre del propio escritor-narrador. Doble padecimiento. Parece ser que a Philip Roth se le criticó en su momento que mostrara tan a la luz todo ese padecimiento, y lo que él, como hijo , experimentó durante ese proceso hasta la muerte de Herman, su padre. Sin embargo, a mí me parece que fue de una valentía admirable. Noto en sus frases el amor por su progenitor, su admiración ante su forma de encarar la vida –aunque no estuviera de acuerdo con él-, su sufrimiento al contemplar la decadencia que se muestra día a día, su desmoronamiento. Hay mucha angustia en las palabras de Philip Roth, y también rabia.
Esta novela autobiográfica de Philip Roth (que he leído en la cuidada traducción del escritor tangerino Ramón Buenaventura), es tan descarnada como envolvente. Escrita en primera persona, narra la dura relación que mantiene con su padre, al que se le diagnostica un tumor cerebral, y detalla todo ese proceso de degradación física que conlleva inevitablemente la vejez y sobre todo esta maldita enfermedad. Hay capítulos realmente duros en la descripción de esa decadencia que sufre todo hombre llegada cierta edad, con los achaques propios y ajenos, con los naturales y los causados por las enfermedades que parecen ansiosas por atacar durante el crepúsculo de nuestros días. Es una especie de larga letanía, una agónica representación del final de la vida. Y a esto se añade el hecho de que, quien padece estos males, es el padre del propio escritor-narrador. Doble padecimiento. Parece ser que a Philip Roth se le criticó en su momento que mostrara tan a la luz todo ese padecimiento, y lo que él, como hijo , experimentó durante ese proceso hasta la muerte de Herman, su padre. Sin embargo, a mí me parece que fue de una valentía admirable. Noto en sus frases el amor por su progenitor, su admiración ante su forma de encarar la vida –aunque no estuviera de acuerdo con él-, su sufrimiento al contemplar la decadencia que se muestra día a día, su desmoronamiento. Hay mucha angustia en las palabras de Philip Roth, y también rabia.
Confieso que, cuando en el libro nos desvela cuál es el patrimonio que realmente recibe de su padre, me causa una desazón difícilmente explicable, pero también confieso que es la certificación de una realidad que Philip Roth no duda de arrostrar con sinceridad. Hacía tiempo que un libro no me provocaba tantos sentimientos encontrados, y, a la vez, pese a su visceralidad, o tal vez también por ello, me he reencontrado con la mejor narrativa de Roth. Nadie como él para describir el padecimiento de una enfermedad, la angustia vital; en definitiva, nadie como Philip Roth para enfrentarnos bajo la desnuda luz cenital a nuestra propia imagen (o la de nuestros seres queridos) reflejada sin defensa alguna en el espejo, en el que al fin sólo descubrimos nuestras miserias humanas.
Sergio Barce, abril 2015
“… -Toma –le dije. Luego le tendí el jabón y el manguito y me acomodé en la taza del váter, con la tapa bajada, mientras él se frotaba la espalda con suavidad. Cuando hubo terminado, se agarró ambas nalgas con las manos y se las separó.
-Me ha dicho el médico que haga esto –dijo.
-Pues muy bien –le contesté-. Es una buena idea. Tómate el tiempo que te haga falta.
En 1956, cuando tenía exactamente la edad que yo tengo ahora, Metropolitan Life puso bajo su responsabilidad una sucursal con cuarenta agentes, ayudantes y corredores y doce administrativos en plantilla. Como jefe, mi padre imponía a sus empleados el mismo ritmo incansable que de su propia persona exigía, y el traslado al distrito de Maple Shade significaba su tercer ascenso desde que en 1948, en Newark, había dejado de ser ayudante. La consecuencia de estos ascensos era que lo hacían responsable de una sucursal más importante, donde podía mejorar sus ingresos, pero que se hallaba en peor situación y que facturaba menos que la sucursal anterior, que él ya había redimido de sus dificultades, con mano de hierro, hasta situarla entre las más productivas de la zona. Para él, los ascensos venían a ser una especie de degradación. Lo suyo era pasarse la vida superando las cuestas más empinadas.
Mirándolo ahí, mientras el agua caliente aportaba alivio a las fisuras rectales que, según acababa de decirme, le provocaban aquellas pérdidas de sangre, me puse a pensar que la Compañía de Seguros Metropolitan Life nunca llegó a saber de veras lo que tenían con Herman Roth. Le habían concedido, a guisa de recompensa, una pensión decente, hacía ya veintitrés años, cuando le llegó la edad del retiro, y durante su vida laboral le fueron entregando diversas placas y pergaminos e insignias que levantaban acta de sus logros. Tenía que haber, por supuesto, decenas de directivos que trabajaran tan duro como él, y con no menos éxito; pero entre los mil directores de sucursal diseminados por todo el país era sencillamente imposible que ningún otro se hubiera –utilicemos sus propias palabras- <cagado> de miedo en los pantalones al enterarse de que unos ladrones habían aprovechado la noche para meterse en su sucursal. Aquello era de una lealtad como para que la compañía hubiese beatificado a Herman Roth, igual que hace la Iglesia con los mártires que en su nombre padecen.
Y yo, su hijo, ¿acaso había sido objeto de una devoción menos primitiva y esclava? Una devoción no siempre de la mejor índole –una devoción de la que ya estaba deseando desembarazarme allá por los dieciséis años, cuando empecé a darme cuenta de que me echaba a perder-, pero a la cual, ahora, me produce cierta satisfacción poder corresponder, aquí, sentado en la tapa del váter, mirándolo agitar las piernas arriba y abajo, como un bebé en su cochecito.
Podría aducirse que no es gran cosa, en un hijo, proteger con ternura a su padre cuando ya éste ha perdido todo su poder y está casi destruido. A ello sólo podría aducir que ya sentía el mismo impulso de proteger su vulnerabilidad (como emotivo padre de familia, vulnerable a la fricción familiar; como sostén de la familia, vulnerable a la inseguridad económica; como hijo, toscamente labrado, de inmigrantes, vulnerable a los prejuicios sociales) cuando aún vivía en casa y él poseía una salud poderosa y me volvía loco con esos consejos inútiles y esas restricciones carentes de sentido y esos razonamientos suyos que me llevaban, en la soledad de mi cuarto, a darme manotazos en la frente, aullando de desesperación. Ésa era exactamente la discrepancia que había convertido el hecho de repudiar su autoridad en un conflicto agobiante, tan cargado de pena como de desprecio. Mi padre no era un padre cualquiera, era el padre, con todo lo detestable y todo lo digno de amar que hay siempre en un padre.
Al día siguiente, cuando llamó Lil desde Elizabeth, interesándose por él, lo oí decirle:
-Philip es como una madre para mí.
Me sorprendió. Lo lógico habría sido que dijera <como un padre>, pero su descripción, era, de hecho, más atinada que mis vulgares expectativas y, al mismo tiempo, mucho más flagrante y descarada en su desinhibida franqueza, tan envidiable. Sí, siempre me estaba enseñando algo…”