En el siguiente enlace tenéis el tráiler de esta película documental dirigida por Daniel Young en 2012:
***

***


JANE & PAUL BOWLES
“…A veces Lahcen venía por la noche con una botella de vino. Se bebía toda la botella mientras Idir fumaba su pipa de kif, y escuchaban la radio hasta el final del programa, a las doce. Luego, ya muy tarde, paseaban por las calles de Dradeb hasta un garaje donde un amigo de Lahcen era vigilante nocturno. Cuando había luna llena, superaba en luminosidad a las luces callejeras. En las noches sin luna no había nadie en las calles, y en unos pocos cafés los hombres se contaban lo que habían hecho los ladrones, y que había más que nunca. Esto se debía a que casi no se podía conseguir trabajo, y a que la gente del campo estaba vendiendo sus vacas y sus ovejas para poder pagar los impuestos, y se venía después a la ciudad. Lahcen e Idir trabajaban ocasionalmente, siempre que encontraban algo que hacer. Tenían un poco de dinero, comían siempre, y Lahcen podía permitirse algunas veces su botella de vino español. El kif de Idir era algo más difícil, porque cada vez que la policía decidía cumplir la ley contra su consumo, empezaba a escasear y el precio subía. Después, cuando lo había en abundancia porque la policía se dedicaba a buscar armas y rebeldes, el precio se mantenía alto. Él no fumaba menos, pero lo hacía a solas en su cuarto. Si fumas en un café, siempre hay alguien que se ha dejado el kif en casa y necesita usar el tuyo. Les dijo a sus amigos del café Nadjah que había abandonado el kif, y nunca aceptaba una pipa cuando se la ofrecían.
De regreso en su habitación a primeras horas de la noche, con la ventana abierta y el soporífero ruido urbano, pues era verano y las voces de la gente llenaban las calles, Idir se sentaba en la silla que había comprado y colocaba los pies sobre el antepecho de la ventana. De aquel modo, podía ver el cielo mientras fumaba. Lahcen aparecía para charlar. De vez en cuando iban juntos a Emsallah, a una barraca cerca del matadero, donde vivían dos hermanas con una madre débil mental. Emborrachaban a la madre y la ponían a dormir en el cuarto del fondo. Después conseguían que se embriagaran las muchachas y pasaban la noche con ellas, sin pagar. El coñac era caro, pero no tanto como podían costar las rameras.
A mediados del verano, en la época del Sidi Kacem, el tiempo se puso súbitamente muy caluroso. La gente instalaba tiendas hechas con sábanas en las azoteas de las casas, y cocinaba y dormía allí. Por la noche, bajo la luz de la luna, Idir veía todos los tejados, cada uno con su cubículo de sábana agitada por el viento, y dentro de éstos el resplandor rojo del fuego en el hornillo. De día, el sol reflejado en el mar de sábanas le hería los ojos, y se cuidaba de no mirar hacia afuera cuando pasaba por delante de la ventana al desplazarse por la habitación. Le habría gustado vivir en una habitación más costosa, que tuviera una persiana para no dejar entrar la luz. No había forma de protegerse contra el brillante fulgor veraniego que llenaba el cielo, y aguardaba ansiosamente el anochecer. Tenía por costumbre no fumar kif antes de la puesta del sol. No le gustaba hacerlo de día, sobre todo en verano, cuando la atmósfera es calurosa y la luz violenta. Cuando cada día empezó a ser más bochornoso que el anterior, decidió comprar comida y kif suficientes para varios días, y encerrarse en su cuarto hasta que hiciera más fresco. Aquella semana había trabajado dos días en el puerto y tenía algo de dinero. Puso los alimentos sobre la mesa y cerró la puerta con llave. Después quitó la llave de la cerradura y la arrojó al cajón de la mesa. Entre los paquetes y botes de la cesta de la compra había un voluminoso envoltorio de kif en papel de periódico. Lo abrió, apartó un manojo y lo olió. Pasó las dos horas siguientes sentado en el suelo arrancando las hojas y picándolas sobre una tabla de cortar pan, zarandeando, cortando, una y otra vez. En un momento dado tuvo que cambiar de sitio para huir de los rayos del sol, que lo habían alcanzado. Para cuando el sol se puso, tenía preparado el kif suficiente para tres o cuatro días. Se levantó del suelo y se sentó en la silla con el saquito y la pipa en el regazo, y fumó, mientras la radio tocaba la misma chleuh que se emitía siempre a aquella hora para los tenderos del Souss. En los cafés, los hombres solían levantarse y apagarla. Idir disfrutaba con ella. A los fumadores de kif generalmente les gusta, debido al naqus que siempre repite el mismo motivo.
La música duró largo rato, e Idir pensó en el mercado de Tiznit y en la mezquita con los troncos sobresaliendo de sus muros de barro. Miró al suelo. Todavía había luz diurna en el cuarto. Abrió los ojos al máximo. Un pajarillo caminaba lentamente por el suelo. Dio un salto. Cayó la pipa de kif, pero su cazoleta no se rompió. Antes de que el pájaro pudiera moverse le había colocado una mano encima. No se resistió, ni siquiera cuando lo sostuvo entre ambas manos. Él lo miró y pensó que era el pájaro más pequeño que hubiese visto nunca. Su cabeza era gris, y las alas blanco y negro. El pájaro lo miraba y no parecía asustado. Se sentó en la silla con el pájaro en el regazo. Cuando alzó la mano, el pájaro permaneció inmóvil. <Es un pichón y no sabe volar>, pensó. Fumó varias pipas de kif. El pájaro no se movió. El sol se había puesto, y las casas iban tornándose azuladas bajo la luz nocturna. Acarició con el pulgar la cabeza del pájaro. Después se quitó el anillo del dedo meñique y se lo deslizó sobre el suave plumaje del pescuezo. El pájaro no se inmutó.
-Un collar de oro para el sultán de los pájaros-dijo él…”
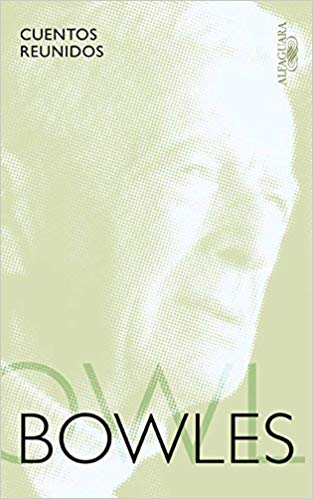


ROCÍO ROJAS-MARCOS

“…Desde mi punto de vista, este homenaje a Carmen Laforet fue un triunfo más de su literatura. Un regalo más de su Nada desde un Tánger librepensador y desahogado, donde se podía vivir tal como ella había rogado desde las páginas escritas”.

Manuel Cerezales y Carmen Laforet
«…Chukri te ha contado que tus padres los conocieron y, aunque ellos jamás te hablaron de los Bowles, tú sabes que los dos eran, digamos, bisexuales.
No es ningún secreto que a Paul Bowles le encantaba descubrir jóvenes talentos artísticos que no tardaba en convertir en amantes, como si mecenazgo y cama fueran una misma cosa para él. El pintor Ahmed Yacoubi fue uno de ellos, quizá el más importante para Paul. En 1947 lo descubrió en Fez y, dos años después, ya se lo había llevado a Tánger. Durante los tres lustros siguientes, Yacoubi sería el gran amor del autor de El cielo protector. Eso también está en los libros.
¿Y Jane Bowles? ¿Cómo llevaba la escritora de nariz respingona la cohabitación con el guapo, viril y simpático amigo de su esposo? Por lo que has leído, Jane se quejaba de que Yacoubi siempre le estaba sacando dinero a Paul, pero de ahí no pasaba. A ella le gustaban las mujeres y tenía sus propios líos. El más notorio, la relación casi sadomasoquista con Cherifa, su ama de llaves.
Cotorrito, el loro de los Bowles, era testigo de este ménage à quatre. ¿A cuatro? ¿Qué dices, Sepúlveda? Y a cinco y a seis también.
A mediados de la década de 1950, el pintor Francis Bacon desembarcó en Tánger tras los pasos de su gran amor Peter Lacy, un piloto de caza de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial. Paul Bowles le dio la bienvenida, le ayudó a acomodarse, le presentó a Yacoubi y le pidió que enseñara a su protégé a pintar al óleo. Yacoubi no tardaría en convertirse en un visitante asiduo del taller que Bacon abrió en la medina.
Una fotografía en blanco y negro fechada en 1956 muestra a Bacon, con camisa blanca, pantalón largo y sandalias de cuero, poniendo cariñosamente la mano izquierda encima de los hombros de un Yacoubi que sólo viste un bañador a cuadros y exhibe un torso musculoso. La leyenda tangerina cuenta que Bacon compaginó su aventura con Yacoubi, que seguía viviendo en casa de los Bowles, con su pasión con Peter Lacy.
Al veterano piloto de guerra podía vérsele en el Dean´s Bar, donde se ganaba la vida tocando el piano desde el atardecer hasta el amanecer. Conocía un amplio repertorio de temas de jazz que desgranaba mientras iba vaciando botellas de ginebra. De cabello largo, muy claro y peinado hacia atrás, y rostro pálido y bien proporcionado, solía vestir un traje ligero con camisa blanca y pajarita negra.
En 1962, cuando Peter Lacy murió, Bacon pintaría en Tánger un lienzo llamado Paisaje cerca de Malabata como homenaje al torturado amor que habían sostenido. Es uno de los más sombríos y dramáticos de su carrera: un paisaje abstracto, borrascoso, iluminado por relámpagos.”

 Esta novela autobiográfica de Philip Roth (que he leído en la cuidada traducción del escritor tangerino Ramón Buenaventura), es tan descarnada como envolvente. Escrita en primera persona, narra la dura relación que mantiene con su padre, al que se le diagnostica un tumor cerebral, y detalla todo ese proceso de degradación física que conlleva inevitablemente la vejez y sobre todo esta maldita enfermedad. Hay capítulos realmente duros en la descripción de esa decadencia que sufre todo hombre llegada cierta edad, con los achaques propios y ajenos, con los naturales y los causados por las enfermedades que parecen ansiosas por atacar durante el crepúsculo de nuestros días. Es una especie de larga letanía, una agónica representación del final de la vida. Y a esto se añade el hecho de que, quien padece estos males, es el padre del propio escritor-narrador. Doble padecimiento. Parece ser que a Philip Roth se le criticó en su momento que mostrara tan a la luz todo ese padecimiento, y lo que él, como hijo , experimentó durante ese proceso hasta la muerte de Herman, su padre. Sin embargo, a mí me parece que fue de una valentía admirable. Noto en sus frases el amor por su progenitor, su admiración ante su forma de encarar la vida –aunque no estuviera de acuerdo con él-, su sufrimiento al contemplar la decadencia que se muestra día a día, su desmoronamiento. Hay mucha angustia en las palabras de Philip Roth, y también rabia.
Esta novela autobiográfica de Philip Roth (que he leído en la cuidada traducción del escritor tangerino Ramón Buenaventura), es tan descarnada como envolvente. Escrita en primera persona, narra la dura relación que mantiene con su padre, al que se le diagnostica un tumor cerebral, y detalla todo ese proceso de degradación física que conlleva inevitablemente la vejez y sobre todo esta maldita enfermedad. Hay capítulos realmente duros en la descripción de esa decadencia que sufre todo hombre llegada cierta edad, con los achaques propios y ajenos, con los naturales y los causados por las enfermedades que parecen ansiosas por atacar durante el crepúsculo de nuestros días. Es una especie de larga letanía, una agónica representación del final de la vida. Y a esto se añade el hecho de que, quien padece estos males, es el padre del propio escritor-narrador. Doble padecimiento. Parece ser que a Philip Roth se le criticó en su momento que mostrara tan a la luz todo ese padecimiento, y lo que él, como hijo , experimentó durante ese proceso hasta la muerte de Herman, su padre. Sin embargo, a mí me parece que fue de una valentía admirable. Noto en sus frases el amor por su progenitor, su admiración ante su forma de encarar la vida –aunque no estuviera de acuerdo con él-, su sufrimiento al contemplar la decadencia que se muestra día a día, su desmoronamiento. Hay mucha angustia en las palabras de Philip Roth, y también rabia.“… -Toma –le dije. Luego le tendí el jabón y el manguito y me acomodé en la taza del váter, con la tapa bajada, mientras él se frotaba la espalda con suavidad. Cuando hubo terminado, se agarró ambas nalgas con las manos y se las separó.
-Me ha dicho el médico que haga esto –dijo.
-Pues muy bien –le contesté-. Es una buena idea. Tómate el tiempo que te haga falta.
En 1956, cuando tenía exactamente la edad que yo tengo ahora, Metropolitan Life puso bajo su responsabilidad una sucursal con cuarenta agentes, ayudantes y corredores y doce administrativos en plantilla. Como jefe, mi padre imponía a sus empleados el mismo ritmo incansable que de su propia persona exigía, y el traslado al distrito de Maple Shade significaba su tercer ascenso desde que en 1948, en Newark, había dejado de ser ayudante. La consecuencia de estos ascensos era que lo hacían responsable de una sucursal más importante, donde podía mejorar sus ingresos, pero que se hallaba en peor situación y que facturaba menos que la sucursal anterior, que él ya había redimido de sus dificultades, con mano de hierro, hasta situarla entre las más productivas de la zona. Para él, los ascensos venían a ser una especie de degradación. Lo suyo era pasarse la vida superando las cuestas más empinadas.
Mirándolo ahí, mientras el agua caliente aportaba alivio a las fisuras rectales que, según acababa de decirme, le provocaban aquellas pérdidas de sangre, me puse a pensar que la Compañía de Seguros Metropolitan Life nunca llegó a saber de veras lo que tenían con Herman Roth. Le habían concedido, a guisa de recompensa, una pensión decente, hacía ya veintitrés años, cuando le llegó la edad del retiro, y durante su vida laboral le fueron entregando diversas placas y pergaminos e insignias que levantaban acta de sus logros. Tenía que haber, por supuesto, decenas de directivos que trabajaran tan duro como él, y con no menos éxito; pero entre los mil directores de sucursal diseminados por todo el país era sencillamente imposible que ningún otro se hubiera –utilicemos sus propias palabras- <cagado> de miedo en los pantalones al enterarse de que unos ladrones habían aprovechado la noche para meterse en su sucursal. Aquello era de una lealtad como para que la compañía hubiese beatificado a Herman Roth, igual que hace la Iglesia con los mártires que en su nombre padecen.
Y yo, su hijo, ¿acaso había sido objeto de una devoción menos primitiva y esclava? Una devoción no siempre de la mejor índole –una devoción de la que ya estaba deseando desembarazarme allá por los dieciséis años, cuando empecé a darme cuenta de que me echaba a perder-, pero a la cual, ahora, me produce cierta satisfacción poder corresponder, aquí, sentado en la tapa del váter, mirándolo agitar las piernas arriba y abajo, como un bebé en su cochecito.
Podría aducirse que no es gran cosa, en un hijo, proteger con ternura a su padre cuando ya éste ha perdido todo su poder y está casi destruido. A ello sólo podría aducir que ya sentía el mismo impulso de proteger su vulnerabilidad (como emotivo padre de familia, vulnerable a la fricción familiar; como sostén de la familia, vulnerable a la inseguridad económica; como hijo, toscamente labrado, de inmigrantes, vulnerable a los prejuicios sociales) cuando aún vivía en casa y él poseía una salud poderosa y me volvía loco con esos consejos inútiles y esas restricciones carentes de sentido y esos razonamientos suyos que me llevaban, en la soledad de mi cuarto, a darme manotazos en la frente, aullando de desesperación. Ésa era exactamente la discrepancia que había convertido el hecho de repudiar su autoridad en un conflicto agobiante, tan cargado de pena como de desprecio. Mi padre no era un padre cualquiera, era el padre, con todo lo detestable y todo lo digno de amar que hay siempre en un padre.
Al día siguiente, cuando llamó Lil desde Elizabeth, interesándose por él, lo oí decirle:
-Philip es como una madre para mí.
Me sorprendió. Lo lógico habría sido que dijera <como un padre>, pero su descripción, era, de hecho, más atinada que mis vulgares expectativas y, al mismo tiempo, mucho más flagrante y descarada en su desinhibida franqueza, tan envidiable. Sí, siempre me estaba enseñando algo…”